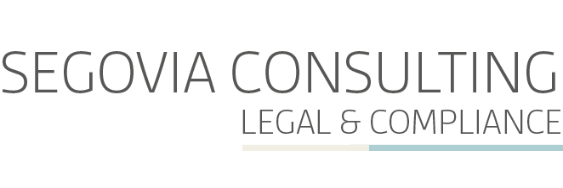1. Introducción
La Ley Nº 20.393 representa la toma de postura de nuestro legislador sobre un tema sumamente debatido y complejo: aquel acerca de si las personas jurídicas son susceptibles de responder penalmente. Y consecuencia de su opción -las personas jurídicas sí pueden responder penalmente- fue la creación de aquellos supuestos o requisitos bajo los cuales se puede imputar a la persona jurídica la comisión de un crimen o simple delito. La construcción de un sistema de imputación se hace necesario por la imposibilidad, al menos aparente, de aplicar estrictamente el mismo modelo que se utiliza para las personas naturales pues, resulta evidente, éstas y aquellas son diferentes. Desde una perspectiva jurídico-penal, esta diferencia se traduciría fundamentalmente en la incapacidad de culpabilidad de las personas jurídicas. Si la culpabilidad constituye uno de los pilares del sistema de imputación penal, éste debe ser sustituido, modificado o moldeado de alguna manera para ser aplicable a las personas fictas, con todos los problemas y objeciones que ello pudiera traer consigo. La construcción de un sistema de imputación constituye entonces una tarea necesaria que debe integrar criterios dogmáticos y político-criminales, temática que será abordada en el presente trabajo.
La tramitación de la ley fue extraordinariamente rápida -entre marzo y noviembre del 2009- teniendo en cuenta lo complejo del tema y lo enraizado que se encontraba -o se encuentra- en nuestra tradición jurídica y legislación el principio societas delinquere non potest, consagrado legamente en el artículo 58 inciso segundo del Código Procesal Penal y defendido por parte de la doctrina nacional. Notoriamente, había razones políticas de peso que urgían por una rápida conclusión legislativa: el cumplimiento por parte de Chile de una serie de compromisos asumidos mediante la suscripción y ratificación de varios instrumentos internacionales que exhortaban a los países firmantes -con distinto nivel de intensidad- a establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas para las personas jurídicas. Entre dichos instrumentos se encontraba la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo cumplimiento fue exigido para que Chile pudiera entrar en definitiva a dicho organismo como miembro pleno-. También había argumentos más propiamente de política criminal, y que dicen relación con un supuesto plus en la dañosidad social que provoca el delito cuando interviene en éste la empresa, y con la necesidad de crear incentivos para su autorregulación, logrando así “… armonizar los principios de libertad empresarial y económica, con el de responsabilidad en la preservación de los valores sociales y del orden público”. Estos últimos, en cualquier caso, no fueron de aquellos que hicieron al legislador dictar la ley con la premura que lo hizo.
La urgencia en la tramitación de la ley obstaculizó un debate más amplio en la materia, sobre todo desde el ámbito académico, sin perjuicio de la exposición que hicieran distintos profesores y expertos invitados a las respectivas Comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado. Quizás producto de ello es que no haya quedado constancia en la historia de la ley, de cuestiones como por ejemplo qué concepto tenía el legislador de culpabilidad de las personas jurídicas, si había tal, y si sobre ese concepto se podían construir “mejores” o “más adecuados” sistemas de imputación. La explícita decisión del legislador -dictación de una ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en determinados delitos y bajo ciertos supuestos-, permitiría suponer que ésta se basó en determinados argumentos dogmáticos y político-criminales, pero no es posible encontrar mucho de aquello en la historia de la ley, más allá de la consabida y ya mencionada necesidad de promulgar lo más rápido posible la ley para satisfacer una de las exigencias de la OCDE.
En este contexto, el presente trabajo analiza de manera genérica los sistemas de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas establecidos por la Ley Nº 20.393, recurriendo a los conceptos e ideas que sobre este tema se han venido debatiendo en el tiempo, con el fin de contribuir al análisis y entendimiento de la ley, especialmente de cara a su inminente aplicación práctica. Dicho objetivo pretende ser logrado mediante una somera revisión, en primer lugar, de los argumentos centrales en torno a si las personas jurídicas pueden o no responder penalmente, y en segundo lugar, de dos modelos de imputación. Finalmente, y a la luz del análisis previo, se propondrán algunas ideas respecto a los modelos consagrados en nuestra reciente legislación.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.1. El “viejo y buen derecho penal liberal”
La cuestión relativa a los modelos de atribución de responsabilidad penal a las empresas, intenta responder a las preguntas del por qué y cómo vamos a imputarles dicha responsabilidad por la comisión de delitos. Es un hecho indesmentible que en Chile las personas jurídicas responden en los ámbitos civil y administrativo, y nadie parece tener problemas con ello, pero a la hora de discutir sobre si pueden responder penalmente, el debate se abre y complejiza considerablemente. Por un lado, aquellos contrarios a que las empresas respondan penalmente se debaten en el ámbito del cómo: el derecho penal tal como lo entendemos y aplicamos, tiene como destinatarios personas naturales, y resulta imposible -desde consideraciones prácticas y garantistas-, extenderlo a personas naturales. Aquellos a favor insisten en el por qué es necesario, en el mundo actual, que las empresas respondan penalmente, para lo cual se valen de argumentos de política criminal. Revisaremos a continuación, brevemente, los principales puntos considerados en el debate y las consecuencias de lege ferenda del mismo.
Si tomamos como punto de partida las categorías dogmáticas construidas en el marco del derecho penal europeo continental, que sirvió de modelo al nuestro, la respuesta a la pregunta sobre si las empresas pueden responder penalmente deberá ser a priori negativa: el principio de culpabilidad -entendido en general abarcando los “subprincipios” o garantías de dolo o culpa, de responsabilidad personal, de atribuibilidad de responsabilidad y de responsabilidad por el hecho- no es aplicable a ella. Las personas jurídicas, se argumenta, no pueden querer y entender o conocer, por lo tanto son incapaces realizar los presupuestos de la culpabilidad. Ahora bien, si la culpabilidad conforma un principio decisivo en materia penal, pues representa un límite al uso del ius puniendi estatal en el sentido de “definir los presupuestos materiales de la reprochabilidad penal”, su no aplicación a las personas jurídicas desencadena la inaplicabilidad de todo el derecho penal a las mismas. En otros términos, sólo a quienes son culpables se puede imponer una sanción penal.
El respeto al principio de culpabilidad -así entendido-, implica que sólo puede ser sujeto pasivo de la pena una “…identidad capaz de comunicación en el sistema penal, a quien el hecho típico se atribuye como su obra”. Para Van Weezel, la adopción de ciertos modelos de atribución de responsabilidad penal a las empresas, como el propuesto en la Ley Nº 20.393, conllevarían una vulneración al mismo en sus dimensiones o expresiones de autorresponsabilidad y non bis in idem. En el núcleo de esta crítica encontramos uno de los argumentos más contundentes en contra del establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es que los delitos los cometen siempre personas naturales, aun cuando actúan en nombre o representación de la empresa. Serán ellas también las que, encarnando al órgano de administración de la persona jurídica, incurran en la conducta atribuible a la empresa (por ejemplo, incumplir los deberes de dirección y supervisión). En esta lógica, los modelos de imputación establecidos en la ley permitirían sancionar a la persona natural dos veces por el mismo hecho, o sancionar sin culpabilidad a un tercero -la empresa- por el hecho o injusto ajeno, ambas atentatorias contra el principio de culpabilidad. Y el principio de culpabilidad, se subraya e insiste, es esencial en un sistema de derecho penal contemporáneo que sea respetuoso de derechos y garantías mínimas.
Un argumento adicional en esta línea se refiere a la supuesta incapacidad de acción de las personas jurídicas, que en materia penal consiste en un comportamiento humano, físico o biológicamente entendido. En este sentido, las escuelas de Derecho penal de posguerra -causalista y finalista-, a pesar de su desacuerdo en una importante cantidad de materias, coincidieron en que las personas jurídicas no podían realizar una acción penalmente relevante, tanto por incapacidad de culpabilidad como por su imposibilidad de realizar una acción. Ciertamente, quienes cometen el delito, desde la perspectiva de la acción, sólo pueden ser personas naturales, que son las que ejecutan los actos u omiten realizar aquellos típicamente relevantes. Una vez más, las personas jurídicas no calzarían en las estructuras dogmáticas de la teoría del delito, por lo que no podríamos utilizarlas para justificar la imposición de una pena a las mismas.
Desde el punto de vista de la imposición de penas a personas jurídicas, se ha señalado que ésta no tendría justificación alguna ni desde perspectivas retributivas ni considerando fines preventivo-generales o preventivo-especiales. Se suele relevar también la evidente inaplicabilidad de penas como las privativas de libertad en las personas jurídicas, y que la sanción aplicada a la persona jurídica alcanzaría a inocentes -trabajadores que ninguna vinculación tenían con delito- y culpables por igual. Desde otra perspectiva, vinculado más con el principio de culpabilidad, Van Weezel argumenta que “… la pena debe ser de algún modo merecida por quien la sufre, quien además debe tener la posibilidad de comprenderla como una sanción merecida”. La pena debe cumplir una función comunicativa cuya recepción sería imposible en el caso de las personas jurídicas, por lo que la imposición de penas a éstas se acerca más a la idea de coacción propia de un Estado policial que a la de un Estado de Derecho.
Los argumentos de aquellos contrarios a la imputación de crímenes o simples delitos a las personas jurídicas parten desde las construcciones y categorías dogmáticas del derecho penal continental, formulado y aplicado en torno a la idea de responsabilidad individual de la persona natural, para los efectos de negar la posibilidad de imputarles responsabilidad penal a las personas jurídicas. En este contexto, atribuirles responsabilidad sería inviable desde perspectivas lógicas o naturales -incapacidad de acción- y garantistas -vulneración al principio de culpabilidad como base o fundamento de la sanción penal estatal-. Frente a este panorama, aquellos que han abogado por sancionar penalmente a las empresas, sin olvidar los argumentos dogmáticos y haciéndose cargo de ellos, parten desde el principio de realidad y consideraciones político-criminales.
2.2. ¿Entra la Política Criminal?
Tiene razón Silvina Bacigalupo cuando señala que todo intento de fundar la responsabilidad penal de las personas jurídicas que tome como punto de partida los presupuestos de imputación penal individual está destinado al fracaso. En efecto, las dificultades de fundar una imputación penal a la empresa en el contexto al menos del principio de culpabilidad, son evidentes. De ahí la opinión de algunos en el sentido que si aceptamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas debemos o considerarla un sujeto relevante desde el punto de vista jurídico-penal en sí misma -con prescindencia por tanto de las personas naturales que encarnan el órgano administrativo- o bien prescindir o tirar por la borda el principio de culpabilidad.
En este contexto, ¿por qué insistir? Como apuntábamos al principio, nadie discute que las personas jurídicas responden civil y administrativamente con independencia de las personas naturales. Las convenciones internacionales relevantes, por su parte, sólo exigen a nuestro país una regulación que permita aplicar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas a las personas jurídicas, con prescindencia de su naturaleza y, en consecuencia, del procedimiento utilizado para aplicarlas. ¿Por qué entonces no dejar a otras ramas del derecho, especialmente el administrativo sancionador, la responsabilidad de las empresas? En primer lugar, se ha argumentado, porque en el ámbito civil y administrativo las empresas no van a responder por los delitos cometidos, que son esencialmente diferentes de las infracciones administrativas e incumplimientos civiles, y lo que se discute es su responsabilidad justamente por los delitos que cometen. Y en segundo lugar, porque la atribución de responsabilidad penal limitada solamente a los miembros de la persona ficta resulta “… insuficiente desde consideraciones político-criminales”.
La utilización de criterios de política criminal no significa ni debe implicar que se prescinda de argumentos de dogmática penal. En este sentido, el debate desde una perspectiva de derecho penal no pierde relevancia ni vigencia, pero su punto de partida es diferente. En otros términos, mientras los argumentos en contra parten en buena medida del principio de culpabilidad, aquellos a favor de la responsabilidad penal de las empresas parten muchas veces de la constatación real de la actividad criminógena de las empresas y su subsecuente impunidad. Pero ello no implica que se olvide el principio de culpabilidad y que no sea necesario fundar lógicamente un modelo de imputación penal a las empresas que sea coherente o sistemáticamente viable.
El punto de partida en la construcción del argumento es la constatación del rol preponderante de las personas jurídicas en el tráfico comercial, y el eventual desplazamiento corporativo de las personas naturales en el tráfico económico-jurídico. Este rol central de las personas jurídicas trae consigo ciertas consecuencias, una de ellas es que se constituyen en una fuente de riesgos, en otras palabras, se constituyen en los modernos “sujetos peligrosos para el bienestar social”, en ámbitos en que resulta más fácil cometer delitos en beneficio de la agrupación. Como señala Tiedemann, de ahí vendría la idea de no sancionar solamente a los autores materiales (que pueden cambiar y ser reemplazados), sino también y, sobretodo, a la agrupación misma.
La constatación fáctica del papel que comienzan a jugar las personas colectivas en la vida social y su rol en la generación de riesgos y daños típicamente relevantes, hicieron que las soluciones buscadas se centraran más en el principio de realidad social que en consideraciones dogmáticas. En este sentido, García Cavero indica que desde finales del siglo XVIII, cuando las personas jurídicas comenzaron a tener una mayor relevancia en el tráfico jurídico-patrimonial, los defensores de la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas -entre ellos Berner, Binding o von Lilienthal- se apoyaron en la teoría de la ficción de Savigny, mientras que aquellos a favor de dicha responsabilidad -von Liszt, Hafter y Mestre- se apoyaron en la teoría de la realidad de Gierke.
En la Europa de posguerra fueron tanto las influencias del derecho anglosajón y sus principios, aplicados en algunos casos por tribunales alemanes en la década del 50, como el surgimiento de un nuevo tipo de criminalidad justamente asociado a la empresa, lo que hizo que algunos legisladores, nuevamente con sentido de realidad, dejaran de lado discusiones dogmáticas y obraran esencialmente con criterios prácticos. Así, en la reforma al Código Penal Suizo, que incluyó un estatuto de responsabilidad penal a las personas jurídicas, se señaló lo siguiente en sus motivos: “No es finalmente la dogmática, sino la voluntad del legislador de regular convenientemente una situación problemática, la que decide si esta regulación resulta permitida”.
El principio de realidad aplicado a la forma de enfrentar esta nueva criminalidad asociada a la empresa, sujeto social como se ha dicho relevante, pone de manifiesto la insuficiencia de los modelos de imputación individual para impedir o sancionar daños típicamente relevantes, que en consecuencia quedarían impunes. En este sentido, Zúñiga señala: “… un estudio pormenorizado de la actuación en el seno de organizaciones complejas, como las de tipo comercial, nos demuestra que, debido a la complejidad del modo de producción industrial y comercialización de los productos, la división del trabajo existente dentro de las organizaciones, la distribución de funciones (de tipo horizontal o vertical), la delegación de las mismas, la existencia del deber de obediencia, el principio de confianza que rige los eslabones de funcionamiento de la cadena organizacional, los comportamientos que pueden dar lugar a lesiones de bienes jurídicos, son conductas de carácter complejo, donde se produce una fragmentarización de la decisión y de la ejecución de actividades. Ello lleva, necesariamente, a que estos comportamientos no puedan subsumirse en los modelos de imputación penal existentes, diseñados a partir de un injusto y una culpabilidad construidos bajo los paradigmas de una persona física dotada de voluntad”.
Ahora bien, criterios político-criminales y el sentido de realidad y pragmatismo del cual pueden valerse los legisladores para instalar un modelo de imputación penal a las empresas, no pueden dejar de lado las fundamentaciones dogmáticas. Como propone García Cavero, “… la incorporación legislativa de medidas aplicables a las personas jurídicas requiere no sólo de una decisión política, sino también de una fundamentación dogmática”; el apuro político no puede sacrificar la seguridad jurídica. Nuestra Ley 20.393 parece responder más al apuro político, el que se manifiesta en ciertas contradicciones y pasajes dudosos de la normativa que serán analizados más adelante. Sin perjuicio de lo anterior, en su núcleo básico la ley construye un sistema de imputación que nos parece dogmáticamente coherente y sistemáticamente viable en nuestro ordenamiento jurídico, desde que construye una culpabilidad de la propia empresa sobre la cual imputar la comisión de crímenes o simples delitos.
3. Modelos de Imputación
A continuación revisaremos someramente dos modelos de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en cuanto nos interesa como marco o referente del sistema creado por nuestra ley. Así, en primer lugar, revisaremos el modelo anglosajón, especialmente el utilizado en Estados Unidos y que se ha denominado modelo “vicarial”. Enseguida, nos abocaremos a las construcciones de imputación de responsabilidad penal a las empresas basadas en su propia culpabilidad.
3.1. El modelo vicarial
Los países del common law fueron probablemente los primeros en desarrollar modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, llamados comúnmente vicariales, donde la acción culpable de la persona natural (actus reus y mens rea) se “aplican” o “identifican” automáticamente como si fueran de la persona jurídica. Este sistema, si bien comienza a definirse y delimitarse a partir del desarrollo jurisprudencial inglés de los siglos XV y siguientes, tiene como hito de su reconocimiento expreso en Estados Unidos el llamado caso Hudson (New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States, 1909). La sentencia es relevante para algunos porque, se ha señalado, con anterioridad a su dictación, en Estados Unidos la responsabilidad corporativa era puramente objetiva (strict liability), pero en este caso se imputó responsabilidad penal a la compañía de trenes por su actuación dolosa. Lo anterior significa que el sistema vicarial no es un régimen de responsabilidad objetiva, a pesar de la evidente objeción que parte de la constatación de que en la base del modelo, el injusto y la culpabilidad del agente o representante se tienen automáticamente como si fueran de la corporación, sin que se exija una acción u omisión de ésta.
Los presupuestos de imputación en el modelo norteamericano serían fundamentalmente dos: i) la actuación en el marco del empleo, y ii) la intención de beneficiar a la corporación. Cumplidos dichos presupuestos, el actus reus y el mens rea del empleado se imputan a la corporación. La acción del empleado debe estar necesariamente dentro de los ámbitos autorizados por la corporación para su actuación, y puede tratarse de cualquier empleado, con independencia de su posición dentro de la organización. Respecto al beneficio, éste no tiene por qué haberse producido realmente, basta con la intención de realizarlo; por otra parte, la intención debe beneficiar a la empresa, por lo que la corporación no responde si la acción culpable del empleado iba encaminada a lograr su beneficio personal o el de terceros. En Inglaterra el mecanismo es similar, sólo que basado en la teoría del alter ego, en virtud de la cual sólo es posible atribuir responsabilidad penal a la corporación por los delitos o actos realizados únicamente por los directivos o gerentes más importantes. Para identificar si el autor del delito tenía un alto cargo en la empresa se utilizaba el controlling officer test, que aplica la pregunta ¿controla esta persona a la corporación como el cerebro controla al cuerpo humano? para determinar el nivel de control del directivo sobre la empresa, y así fundar la identificación de la empresa con la persona natural que la dirige.
El modelo así expuesto, ha ido evolucionando hacia conceptos más complejos que permiten justificar la aplicación de sanciones penales a las empresas en Estados Unidos. Gómez-Jara Díez identifica al menos tres momentos en que se ha ido enriqueciendo la discusión en Estados Unidos sobre la responsabilidad penal corporativa. El primero de ellos es la aparición del Código Penal modelo, que en su propuesta de imputación de responsabilidad penal a las corporaciones, restringe el ámbito de personas naturales que pueden cometer el delito en beneficio de la corporación a los más altos directivos de la empresa –high managerial agent o board of directors-. Ello significa que los delitos cometidos por personas que se encuentran más abajo en la escala jerárquica de la corporación no hacen responder penalmente a ésta. En segundo lugar se encuentra el desarrollo de la doctrina del conocimiento colectivo (Collective Knowledge Doctrine), que se aplica cuando en estructuras corporativas complejas no puede identificarse al agente específico que cometió el delito (o no tiene el suficiente elemento subjetivo, mens rea, necesario para imputarle el delito). De acuerdo a esta doctrina, la corporación puede responder cuando se “suman” los conocimientos de todos o algunos de sus empleados. En tercer lugar, se encuentra la dictación de las directrices para la determinación y medición de la pena a las organizaciones –Organizational Sentencing Guidelines-, que entre otras cosas abandona los conceptos de sanciones óptimas a las empresas basadas en criterios económicos -análisis económico del derecho- para fundar las penas principalmente en fines retributivos a través de la culpabilidad organizativa.
La recepción de las teorías anglosajonas en Latinoamérica no ha sido sencilla, especialmente por la sospecha evidente de que este modelo consiste en verdad en uno de responsabilidad penal objetiva, en donde la corporación responde por el hecho ajeno, contrario a todos los principios que sustentan nuestros sistemas penales. Sin embargo, algunos han ido reconociendo ciertas normas de sus propios ordenamientos jurídicos como derivadas de la tradición anglosajona, proponiendo un estudio más acabado de la tradición del common law en la materia y sus principios subyacentes -por ejemplo, las teorías del respondeat superior y alter ego-. Para el modelo chileno, la experiencia anglosajona será fundamental para entender figuras o conceptos regulados en la Ley N° 20.393, como el beneficio a la persona jurídica, el actuar en el ámbito de una cierta función o cargo y la adopción de modelos de prevención de delitos.
3.2. Culpabilidad de la empresa
De alguna manera, el problema de la culpabilidad de la empresa se vincula con el hecho de que si queremos construir una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas, no podemos renunciar a la culpabilidad como fundamento de la imputación penal. Como señala García Cavero, “… para poder mantener la identidad del Derecho penal en la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, deben rechazarse necesariamente fundamentos punitivos ajenos al principio de culpabilidad. La imputación jurídico-penal de conductas delictivas a personas jurídicas sólo puede ser producto del reconocimiento de una capacidad de culpabilidad a las personas jurídicas”.
Reconocida la necesidad de establecer una capacidad de culpabilidad a las empresas para hacerlas imputables de crímenes y simples delitos, nos enfrentamos a la difícil cuestión de determinar la naturaleza o contenido de dicha culpabilidad. En principio, parece inadecuado simplemente ajustar el concepto individual de culpabilidad, pues se ven de entrada serios inconvenientes difíciles de salvar, por la esencialmente diferente forma de intervención social de cada persona. En la misma línea, se ha señalado que aunque se formule una concepción de culpabilidad social, que pueda ser utilizada tanto para personas naturales como para personas jurídicas, el resultado sería inadecuado para el derecho penal. Desde esta perspectiva, una alternativa sería formular un concepto de culpabilidad diferente al de las personas naturales y que al mismo tiempo siga siendo culpabilidad en el sentido de garantía, y cuyo concepto y aplicación sea sistemáticamente coherente con el resto del sistema. Así se evitaría caer en una situación de “inseguridad conceptual” que podría dar cabida al ingreso de criterios ajenos de imputación a la lógica del derecho penal contemporáneo.
Una propia culpabilidad de la empresa consiste o se basa en una actuación o en un injusto también propio, que no depende de la actuación de terceros. Los modelos de heterorresponsabilidad empresarial, es decir aquellos basados en actuaciones de personas físicas que se imputan a la empresa, tampoco encajarían adecuadamente en el núcleo del derecho penal. Una alternativa, por tanto, en la construcción de un concepto de culpabilidad de personas jurídicas, consiste en establecer un modelo de autorresponsabilidad penal empresarial, donde las empresas responden por su propio hecho, por su propio injusto, con independencia de la actuación de terceros. Dicho modelo tiene como base la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos formulada por el filósofo y sociólogo alemán Niklas Luhmann, y que para estos efectos importa que las personas jurídicas se producen y reproducen a sí mismas, por lo que adquieren cualidades como autonomía, autoadministración, autoconducción y autoorganización, que las hacen independientes de sus miembros.
La individualidad de las personas jurídicas, derivada como se dijo de su capacidad de autoorganización y autoconducción, permitirían atribuirle el estatus de ciudadano, lo que trae como consecuencia, en el ámbito jurídico-penal, que son culpables cuando manifiestan una autoorganización en infracción a los roles que socialmente les corresponden por su participación en el tráfico jurídico-patrimonial. El injusto de la empresa consistiría, por tanto, en su organización defectuosa, que es diferente al injusto de sus órganos o representantes y que puede producirse aun en ausencia de la comisión de un delito (con resultado lesivo) por parte de una persona física. Un modelo así entendido traería consigo ciertos beneficios frente a los modelos de heterorresponsabilidad, ya que, por un lado, permitirán hacer frente a la irresponsabilidad organizada, y por otro, son sistemáticamente entendibles y abordables desde las categorías del derecho penal moderno, al sancionar a la empresa por un hecho propio y no ajeno. Adicionalmente, se ha señalado que es en definitiva la propia empresa a la que se destina la norma; es a ella directamente a quien se comunica la amenaza contenida en la norma penal.
La búsqueda o construcción de un concepto de culpabilidad de la persona jurídica implica no sólo una cierta suficiencia conceptual, sino que la aplicación del concepto al sistema penal vigente y su utilización y posición de manera sistemáticamente coherente. La culpabilidad de la propia empresa, derivada de una concepción autopoiética de la misma, en donde se reconoce a las personas jurídicas cualidades de autoorganización y autonomía, que derivan en su autorresponsabilidad por el papel que cumplen -de ciudadanos- en el ámbito social, permitiría fundar un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que en principio resulta adecuado sistemáticamente -desde el punto de vista de nuestro derecho penal vigente- y aplicable en el marco del principal sistema de imputación contenido en la Ley N° 20.393.
4. La imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas en la Ley Nº 20.393
Las personas jurídicas pueden ser sancionadas penalmente hoy en Chile, en general, en dos supuestos o a través de dos modelos: i) por defecto de la organización (arts. 3º, 4º y 5º de la ley); ii) accesoriamente respecto al delito de asociación ilícita (art. 294 bis del Código Penal y 28 de la Ley Nº 19.913). La ley establece, en este sentido, dos sistemas de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, que obedecen a lógicas completamente diferentes. Así, mientras el modelo de atribución por defecto de organización responde en principio a una concepción de culpabilidad de la empresa, en el segundo modelo la persona jurídica es sancionada de manera accesoria por el hecho de haberse sancionado a las personas naturales que la conforman por su participación en el delito de asociación ilícita.
Las diferencias conceptuales entre los dos modelos abren la pregunta sobre qué concepción o calidad el legislador le atribuye a la persona jurídica para efectos jurídico-penales. Lo anterior, porque mientras en el primer modelo parece reconocerle cualidades de autoorganización y autonomía, capacidad de culpabilidad, en el segundo la trata en principio como un mero instrumento del delito -de asociación ilícita-, que se sanciona sólo de manera accesoria a la pena principal impuesta a las personas naturales, y en el cual perdemos de vista el concepto de culpabilidad de la empresa para entrar en un plano de imputación más cercano a la responsabilidad por el hecho ajeno. Esta aparente contradicción podría traer consecuencias en la forma en que vamos a entender en definitiva a la empresa y su rol en la sociedad, lo que podría afectar la coherencia dogmática y sistemática de todo el sistema. No entraremos aquí a analizar los problemas que se derivan de este doble modelo, y sus implicancias para el sistema creado por la ley, ya que dicha discusión excede las pretensiones de este trabajo. Sin embargo, presentaremos a continuación, sucintamente, sus características principales.
El sistema de imputación por defecto de la organización constituye el núcleo de la ley, y se encuentra regulado en sus artículos 3º, 4º y 5º. El modelo, inspirado fuertemente en el italiano (Decreto N° 231 del año 2001), contiene en su base un concepto de culpabilidad de la propia empresa: ésta responde penalmente por una organización defectuosa, concretamente por no impedir o no impedir adecuada o idóneamente la comisión de delitos por parte de sus directivos. Sin embargo, la responsabilidad de la empresa se encuentra condicionada o vinculada estrechamente a la comisión del delito por parte del agente, aun en las hipótesis que la ley llama de “responsabilidad penal autónoma” en el artículo 5º. En efecto, las hipótesis de “autonomía” del artículo 5° de todas maneras exigen establecer la comisión de un delito por parte de una persona natural. Lo que va a ocurrir es que no se va a poder sancionar efectivamente a la persona natural -porque por ejemplo está muerta, o fue declarada rebelde, o porque no se pudo establecer quién fue el autor del delito, mientras éste haya sido cometido dentro del ámbito de funciones de un directivo-, pero en el núcleo de la disposición la responsabilidad de la empresa igualmente deriva de la de la persona natural. En consecuencia, la responsabilidad de la persona jurídica no podrá hacerse efectiva mientras no se establezca la de la persona natural, lo que permitiría sostener que el sistema, si bien parte de una propia culpabilidad de la empresa, de todas maneras es de aquellos que se determinan de heterorresponsabilidad.
Ahora bien, para seguir sosteniendo que el injusto de la empresa es propio y consiste en no implementar modelos de prevención de delitos -organización defectuosa frente a las expectativas sociales derivadas de su rol en la sociedad-, podría explicarse la intervención delictiva de la persona física como una condición objetiva de punibilidad de la persona jurídica, como sostienen algunos.
Los presupuestos de imputación en el modelo son los siguientes:
Una persona natural, que debe ser el dueño, controlador, responsable, ejecutivo principal, representante o quien realice actividades de administración o supervisión, o quienes estén bajo la dirección o supervisión directa de ellos, comete un delito de los señalados en la ley;
El delito es cometido directa e inmediatamente para el interés o provecho de la persona jurídica;
La comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión.
Por su parte, el artículo 3º inciso tercero señala que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiera adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido. El artículo 4º es el que regula el contenido mínimo del modelo de prevención. Respecto a los modelos de prevención, dos comentarios generales. El primero es que la adopción del modelo es facultativa. Las empresas no están obligadas a adoptar un modelo y si lo adoptan tampoco están obligadas a hacerlo de acuerdo al contenido mínimo al que hace referencia el artículo 4°. Por otra parte, la adopción de un modelo meramente formal -por ejemplo la sola creación de un manual de prevención-, aunque esté certificado (art. 4° N° 4), no va a eximir a la empresa de ser sancionada. El modelo debe haber sido creado e implementado de manera tal que permitiera evitar la comisión de los delitos contenidos en la ley, por lo que siempre su real e idónea implementación será objeto de prueba.
El segundo sistema está contenido en el artículo 294 bis del Código Penal y 28 de la Ley N° 19.913 y se refiere exclusivamente al delito de asociación ilícita. La norma en concreto señala: “Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica”.
Además de los problemas que desde el punto de vista de la culpabilidad de la empresa se pueden atribuir a este modelo, según se ha analizado más arriba, cabe preguntarse si la norma se aplica cuando todos los miembros de la persona jurídica lo eran a la vez de la asociación ilícita o si se aplica con independencia del criterio anterior cuando la empresa confundía sus fines con los de la asociación ilícita. En otros términos, si solamente parte de los miembros de la empresa formaban también la asociación ilícita, que operaba a través de la empresa, ¿podemos aplicar este sistema? ¿O sólo lo podemos aplicar cuando todos los miembros de la empresa conformaban además la asociación ilícita? Del tenor de la norma pareciera que esta segunda hipótesis es correcta, es decir, el fundamento en disolver derechamente a la empresa -sanción que en el modelo anterior está reservada sólo a los crímenes (lavado de dinero)-, se encontraría en que la persona jurídica es una mera fachada de una actividad de fines exclusivamente ilícitos.
En segundo lugar, podría producirse la situación en que una empresa constituida para fines perfectamente lícitos, derivara en una de fines ilícitos. La pregunta entonces es si puede aplicarse este sistema, o si por el contrario, se restringe sólo a los casos en que la asociación ilícita y la persona jurídica nacen conjuntamente. No habría inconveniente en adoptar esta última interpretación, ya que si lo que se pretende, como se ha señalado, es sacar de circulación empresas cuyo único fin es la comisión de crímenes o simples delitos, no tendría relevancia desde cuándo sus fines son contrarios al derecho, mientras lo sean al momento de producirse la intervención penal. Lo anterior es sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, quienes tendrían a su disposición todas las acciones que el derecho les reconoce en calidad de tales.
5. Diversos desafíos
La Ley N° 20.393 estableció de forma indudable la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Las premuras internacionales condicionaron un debate que se produjo a un ritmo que no permitió un análisis profundo de las implicancias del sistema que se estaba creando. Esto podría haber ocasionado la inclusión en la ley de diversas normas y pasajes que parecen de difícil interpretación y ubicación sistemática. Asimismo, pareciera que el legislador no se decidió completamente por el rol o relevancia de las personas jurídicas desde un punto de vista jurídico-penal. Así, mientras en el modelo de imputación por defecto de la organización parece reconocerles una capacidad de autoorganizarse conforme al derecho, en las normas sobre penalidad del delito de asociación ilícita las considera simples instrumentos del delito.
Sin embargo, en muchos aspectos la ley conforma un sistema relativamente coherente y sistemáticamente aplicable en nuestra realidad jurídica, sobre todo si se parte de la base del concepto de culpabilidad de la empresa. En este contexto, la nueva normativa tiene un gran potencial de utilización que parece adecuado desde una perspectiva político-criminal. Esta aplicación debe tener en cuenta, en cualquier caso, las dificultades que la ley plantea en la construcción de los sistemas de imputación de responsabilidad penal a las empresas, pues muchos de ellos serán finalmente interpretados por los tribunales, por lo que su estudio, análisis y explicación será una tarea fundamental de quienes en definitiva intervienen en el sistema, especialmente fiscales, defensores y jueces.
Abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, Fiscalía Nacional, Ministerio Público.
Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de diciembre de 2009.
La norma dispone: La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.
En este sentido, vid. por ejemplo Cury Urzúa, Enrique. Derecho Penal, Parte General. Séptima edición ampliada, 2005. Ediciones Universidad Católica, p. 90. Etcheberry, Alfredo. Derecho Penal, Parte General, Tomo I. Tercera edición revisada y actualizada, 1998. Ed. Jurídica de Chile, p. 176. En esta misma línea pareciera ir Garrido Montt, Mario, por su concepto de injusto, en Derecho Penal, Parte General, Tomo II, Cuarta Edición Actualizada, 2005, Ed. Jurídica de Chile, p. 36. Más recientemente, puede verse la bien fundada crítica de Van Weezel, Alex, Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Política Criminal, Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), 114-142.
Efectivamente la mayoría de los instrumentos internacionales no exigen que los países adopten un modelo de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Puede ser civil o administrativo mientras imponga, por los delitos de que se trate, sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas. Una excepción la constituyen la Recomendación 2 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda el establecimiento derechamente de un sistema de responsabilidad penal para las empresas.
Sobre otros instrumentos internacionales que imponían a nuestro país una obligación de similar naturaleza puede verse el propio Mensaje Nº 018-357, de fecha 16 de marzo de 2009, mediante el cual se inicia el proyecto de ley que culmina con la dictación de la Ley Nº 20.393.
Argumenta en el sentido de la importancia de los tratados internacionales como fuentes de la obligación de nuestro país para incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Matus, Jean Pierre, Presente y futuro de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos y empleados, en: Revista de Derecho, Consejo de Defensa del Estado, N° 21, junio 2009, pp. 47-67.
Ibíd.
Puede verse el listado de personas invitadas a exponer en la Historia de la Ley 20.393, pp. 26 y 170, en http://www.bcn.cl/lc/lmsolicitadas/ulp.
En Silva Sánchez, Jesús-María. La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2001, Civitas, p. 148.
Que en este trabajo se utiliza como sinónimo de persona jurídica.
En este sentido, Matus, Presente y futuro…, ob. cit. p. 61. También Van Weezel, Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ob. cit., p. 131.
Zúñiga Rodríguez, Laura del Carmen. Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas, 2000, ed. Aranzadi, pp. 33-7.
Ibíd., p. 37.
Van Weezel, Alex. Contra…, p. 118.
Ibíd., p. 129.
Véase por ejemplo Garrido Montt, ob. cit. p. 36.
García Cavero, Percy. La persona jurídica como sujeto penalmente responsable, en Yacobucci, Guillermo J. (Director), Derecho Penal Empresario, 2010, ed. B de F, pp. 61-88, p. 64.
De Vicente Martínez, Rosario. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: consecuencias accesorias contra la empresa, en Derecho Penal Contemporáneo – Revista Internacional, Nº 1 (2002: octubre-diciembre), pp. 36-8.
Van Weezel, Alex, ob. cit. pp. 116-7.
Bacigalupo, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bosch, Casa Editorial, Barcelona 1998, p. 31.
Van Weezel, ob. cit. p. 114.
García Cavero, Percy, op. cit. p. 61.
Ibíd. En el mismo sentido, de Vicente Martínez, Rosario, ob. cit. p. 40.
Szczaranski Cerda, Clara. “Las Personas Jurídicas como Nuevos Sujetos Criminógenos”. En Revista de Derecho, Consejo de Defensa del Estado. (Santiago, Chile). No. 17 (jun. 2007), pp. 31-91.
Tiedemann, Klaus. “Derecho Penal y Nuevas Formas de Criminalidad”. Editora Jurídica Grijley, 2007, p. 92.
Para Savigny (System des heutigen Römischen Rechts, Berlín, 1840, t. II), las personas jurídicas eran una ficción, que sólo podía utilizarse en derecho civil, pero no en el penal, pues en ese ámbito las personas serían tratadas como seres pensantes y con voluntad. Gierke, por el contrario (Genossenschaftstheorie und die Deutsche Rechtsprechung, 1887), considerando teorías organicistas biológicas, consideró a la persona jurídica como un organismo con personalidad colectiva real que podía participar en la vida real. En García Cavero, Percy, ob. cit. p. 62.
García Cavero, Percy, ob. cit. p. 63.
Bacigalupo, Enrique (Director). Derecho Penal Económico. Editorial Hammurabi SRL, 2000 (reimpresión febrero 2005), Buenos Aires.
Citado por Seelman, Punibilidad de la empresa: causas, paradojas y consecuencias (trad. García Cavero), en La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, García Cavero (coord.), en García Cavero, op. cit. p. 63. También sobre la situación en el derecho europeo puede verse de Vicente Martínez, ob. cit, pp. 41-5 y Zúñiga Rodríguez, ob. cit. pp. 101-35.
Zúñiga Rodríguez, Laura del Carmen, ob. cit. pp. 188-9. En el mismo sentido puede verse García Cavero, Percy, ob. cit. p. 68 y las referencias allí contenidas.
García Cavero, Percy, ob. cit. p. 65.
Ciertamente podrían construirse más clasificaciones. Así, por ejemplo, Matus incorpora un tercer modelo que denomina de determinación de pena o mixto, que partiría de la base de un delito cometido por una persona natural (administrador o representante) con criterios adicionales de imputación a la persona jurídica (por ej., no implementación de sistemas de prevención de delitos), ob. cit. p. 64.
De Vicente Martínez, ob. cit. p. 41.
Del Sel identifica un caso del año 1635 en Inglaterra, llamado Langforth Bridge, donde una corporación cuasi-pública fue sancionada en un proceso penal por incumplimiento de sus deberes relativos a la reparación de una vía pública. Del Sel, Juan María. “Societas delinquere, ¿potest o non potest?” La responsabilidad criminal de la empresa a la luz de la visión anglosajona. En: Yacobucci, Guillermo J. (Director), Derecho Penal Empresario, 2010, ed. B de F, p. 97.
Gómez-Jara Díez, Carlos. Corporate criminal liability: algunas cuestiones sobre la responsabilidad penal corporativa en los EE.UU, p. 205. En: García Cavero, Percy (coord.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, ob. cit.
Ibíd, p. 209.
Gómez-Jara Díez, Carlos, ob. cit. pp. 211-2.
Del Sel, Juan María, ob. cit., p. 101.
Gómez-Jara Díez, Carlos, ob. cit. pp. 212-9.
Del Sel, Juan María, ob. cit. p. 128.
García Cavero, Percy, ob. cit. p. 74. El autor analiza críticamente, los fundamentos detrás de sanciones distintas de las penas a las personas jurídicas (por ejemplo, sanciones administrativas o aplicación de medidas de seguridad), antes de concluir que el principio de culpabilidad es esencial para mantener la identidad del derecho penal.
Para García Cavero se encontraría en esta categoría la concepción de culpabilidad social de Tiedemann, que se fundamentaría en la “… ausencia de medidas de la empresa para garantizar un negocio conforme a Derecho y evitar conductas delictivas.” Tiedemann. Die `Bebussung´ von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, citado por García Cavero, ob. cit. p. 76.
Ibíd., p. 77.
Gómez-Jara Díez, Carlos. Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial, en: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 08-05 (2006).
En este sentido puede verse el trabajo de Gómez-Jara Díez, quien construye un concepto constructivista de culpabilidad de las empresas a partir de la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos, que utiliza como herramienta metodológica la equivalencia funcional: en este ámbito, la culpabilidad de las personas jurídicas, si bien no es idéntica a la culpabilidad individual, es funcionalmente equivalente. En Autoorganización empresarial…, cit. pp. 3-15.
García Cavero, Percy, ob. cit. p. 81. También en este sentido se encuentra la idea o concepto anglosajón del good corporate citizen.
Ibíd., pp. 82-3.
Gómez-Jara Díez, Autoorganización empresarial…, ob. cit. p. 25.
En esta línea se pronuncia García Cavero, op. cit. p. 83.
Respecto a este primer presupuesto de imputación, resulta importante reparar en que son dos sus notas características: en primer lugar, la amplitud de miembros de la empresa que son susceptibles de “gatillar” la responsabilidad de la persona jurídica -no sólo los directivos y administradores, sino también quienes se encuentran inmediatamente bajo ellos en la escala jerárquica-; y en segundo lugar, su mínima aplicación desde el punto de vista de los delitos: las empresas sólo responden por los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
Los conceptos directa e inmediatamente serán sin duda objeto de debate ante tribunales, pues importan a priori una restricción de los potenciales delitos cometidos en interés o provecho de la persona jurídica. En cualquier caso, pareciera que no fuera a tener mucha relevancia práctica en el sentido de limitar el alcance de la norma, por la dificultad que representa probar que el interés o provecho fue indirecto y mediato. Por otra parte, el interés o provecho, que queda claro no tiene por qué tener un contenido económico o patrimonial, no requiere su materialización concreta -basta querer lograr ese beneficio al momento de cometer el delito-.
Ciertamente falta aclarar a qué se refirió el legislador cuando señaló que el delito debe ser consecuencia de su defecto de organización, tanto desde el punto de vista de la causalidad como de la culpabilidad de la propia empresa.