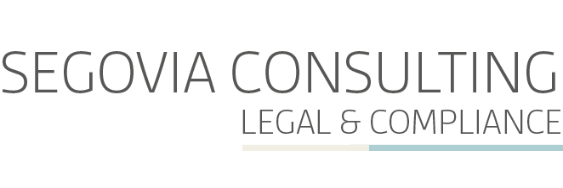I. Introducción
Uno de los temas recurrentes en el discurso jurídico-penal sobre terrorismo es aquel referido a su definición o, propiamente, a la imposibilidad de alcanzar una de consenso o delimitar sus alcances: el terrorista de unos es el combatiente por la libertad de otros. Consecuencia de lo anterior son las incontables definiciones que han sido formuladas y pueden encontrarse en la doctrina, jurisprudencia y legislaciones comparadas, junto con las formulaciones críticas de quienes han sostenido que los esfuerzos por llegar a una definición de terrorismo carecen de utilidad, en tanto la propia noción que se trata de conceptualizar no tendría mayor función operativa. En el plano normativo internacional ocurre otro tanto. La comunidad internacional ha sido incapaz, hasta el momento, de llegar a un acuerdo sobre los elementos mínimos que debiera contener una definición de terrorismo y a qué actos debiera aplicarse. Consecuencia de esta falta de consenso es que no se haya logrado, en el marco de Naciones Unidas, terminar una convención general sobre terrorismo que se negocia hace años, y cuyo objetivo es abordar, en un solo instrumento, todos los aspectos relevantes del fenómeno, incluyendo todos los posibles actos de terrorismo, su prevención, detección, investigación, sanción, protección, atención de víctimas y testigos y cooperación y coordinación nacional e internacional.
Sin embargo, y quizás paradójicamente, a pesar de la falta de acuerdo sobre el contenido del concepto, el terrorismo ha sido condenado enérgicamente desde muy temprano y de forma sistemática por la comunidad internacional, que ha dispuesto recursos y esfuerzos para su prevención, detección y sanción. Así, por ejemplo, en Naciones Unidas se creó un Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, se formó un Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, y se han creado e implementado programas especiales como la Terrorism Prevention Branch de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC). Asimismo, y en un esfuerzo por implementar cursos de acción coordinados y coherentes entre sí, la Asamblea General adoptó, el año 2006, la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo que agrupa, en cuatro pilares básicos, grupos de medidas concretas a ser implementados por los Estados, y que se fundan en la idea de aumentar las capacidades técnicas y de cooperación y coordinación tanto internas como internacionales.
A nivel normativo, tales esfuerzos se han concretizado en la culminación de 19 convenciones y otros instrumentos que, al haber sido adoptados en el marco o con el auspicio de Naciones Unidas, conforman el núcleo central del marco jurídico universal contra el terrorismo. Tales instrumentos se formularon siguiendo un enfoque temático o sectorial: se refieren o prohíben actos determinados que por su gravedad, conmoción internacional provocada, la amenaza contra la paz y la seguridad que representan, y especialmente las serias consecuencias para las víctimas, han sido calificados como de terrorismo internacional. Sus principales efectos consisten en la imposición de la obligación a los Estados parte de criminalizar en sus ordenamientos nacionales las conductas allí descritas y de cooperar entre ellos con la finalidad de no dar asilo a los sospechosos de haber cometido estos delitos, lo que se traduce en la inclusión de una regla de “extraditar o juzgar” (aut dedere aut judicare). A nivel regional destaca la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el año 2002, que en relación a las conductas prohibidas –terroristas–, se remite a los instrumentos universales de Naciones Unidas.
Junto con las convenciones, integran este marco jurídico internacional en materia de terrorismo otros instrumentos, entre los cuales cabría mencionar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las resoluciones del Consejo de Seguridad regulan una diversidad de materias que van desde el financiamiento del terrorismo a la adopción de acciones concretas contra grupos específicos como Al-Qaida y los talibanes. Sus disposiciones son obligatorias de cumplimiento por parte de los Estados por haber sido adoptadas de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Las Recomendaciones del GAFI han sido consideradas como los “estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación”. A pesar de no ser obligatorias de cumplimiento para los Estados miembros, su implementación a nivel nacional es periódicamente evaluada por expertos de los mismos Estados (sistema de evaluaciones mutuas), estableciéndose sanciones por la no adopción de las mismas. Las recomendaciones específicas sobre financiamiento del terrorismo se remiten a las resoluciones del Consejo de Seguridad y al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.
Además de materia de regulación de esta diversidad de normas a nivel internacional, el terrorismo ha sido objeto de un complejo debate por sus relaciones con el derecho penal internacional, específicamente con los denominados crímenes internacionales nucleares. Las discusiones se han centrado tradicionalmente en la posibilidad de atribuir a los delitos terroristas el carácter de crimen de lesa humanidad o crimen de guerra y, más recientemente, calificarlo como un crimen internacional en propiedad. Las consecuencias de lo anterior pueden ser relevantes, porque implicarían que existe en ordenamiento jurídico internacional una definición de consenso sobre terrorismo, porque ello podría producir su inclusión al catálogo de delitos que forman parte de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
De esta manera, existen variados puntos de conexión y relación entre el terrorismo y el derecho internacional, que van desde su vasta regulación a nivel de Naciones Unidas (convenciones y resoluciones del Consejo de Seguridad), en el ámbito regional (OEA) y a nivel de organismos internacionales (GAFI), hasta su estudio como crimen internacional. El presente artículo tiene por objetivo describir de modo genérico las principales características de este marco jurídico internacional en materia de terrorismo, sus características principales y los problemas o nudos críticos que presenta la regulación, en particular desde la perspectiva del concepto, o falta de concepto, de terrorismo.
II. El marco jurídico internacional contra el terrorismo
1. El Convenio General y la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el terrorismo
Las dificultades que han encontrado los países para lograr una definición de consenso de terrorismo han impedido, en definitiva, la adopción de una convención única, integral, que agrupe en un solo instrumento todos los aspectos relevantes en la materia –prevención, detección, investigación, sanción, protección de víctimas y testigos, cooperación internacional, etc. – y comprenda todos los casos relevantes de terrorismo (¿terrorismo individual?, ¿terrorismo de Estado?, ¿terrorismo por motivaciones políticas, religiosas o ideológicas?, etc.).
Sin embargo, no han faltado esfuerzos para alcanzar acuerdos mínimos. Uno de los primeros se produjo en 1937, cuando los Estados pertenecientes a la Liga de las Naciones comenzaron a negociar una Convención para la Prevención y Sanción del Terrorismo, luego del asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia, ocurrido el año 1934. La Convención definía el terrorismo como los “(…) actos criminales dirigidos contra un Estado y con la intención o calculados para crear un estado de terror mental en personas determinadas, un grupo de personas o el público en general”, y luego listaba una serie de actos que podían ser calificados como terroristas, en el sentido del artículo 1, y que incluía aquellos que producían la muerte, lesiones graves o pérdida de libertad a jefes de Estado, funcionarios públicos y otros; destrucción o daños de propiedad pública o privada que sirve finespúblicos; actos cuya finalidad es poner en peligro a la población, entre otros. La Convención fue finalmente adoptada pero nunca logró suficientes ratificaciones para entrar en vigor.
Más adelante, en 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas formó un Comité cuya principal misión era alcanzar y formular una definición de terrorismo. El Comité se reunió hasta el año 1979, pero no logró alcanzar un acuerdo. Los puntos de discordia eran esencialmente dos: si los grupos de liberación nacional debían ser excluidos de una definición de terrorismo o no; y si antes de prohibir el terrorismo, no se debía primero entender sus causas y resolverlas. Sin perjuicio de constituir un tema siempre vigente en la agenda de Naciones Unidas, un avance importante se concretizó en 1994, cuando la Asamblea General adoptó la Resolución 49/60, mediante la cual aprobó la declaración sobre medidas para prevenir el terrorismo internacional, anexo a la Resolución. En este último documento, la Asamblea General formulaba interesantes declaraciones, entre ellas que los “(…) actos, métodos, métodos y prácticas terroristas constituyen una grave violación de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, y pueden representar una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, poner en peligro las relaciones de amistad entre los Estados, obstaculizar la cooperación internacional y llevar a la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las bases democráticas de la sociedad; (…), y que “(…) Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos; (…)”.
El documento de Naciones Unidas contenía una declaración de principios importante: el terrorismo era condenable sin distinción de la persona que lo cometiera o su motivación, con lo cual no excluía a priori de la definición, las acciones de grupos de liberación nacional, uno de los temas de debate en el Comité creado en 1972. La declaración de Naciones Unidas, en esos términos, sirvió de base para que India propusiera la realización de una Convención General comprensiva de todas las posibles formas de terrorismo. Finalmente, la resolución de la Asamblea General 51/210, de 1997, decide establecer un Comité Especial con el objeto de que elabore un convenio internacional para reprimir los atentados terroristas cometidos con bombas y los actos de terrorismo nuclear, y “(…) que estudie más adelante medios de desarrollar más un marco jurídico amplio de convenciones relativas al terrorismo internacional”.El trabajo del Comité ha permitido la conclusión de tres convenios internacionales, pero no ha logrado que se alcancen los acuerdos necesarios para la conclusión de un convenio general sobre terrorismo.
En esencia son dos las cuestiones centrales del debate: la existencia de determinadas causas que justifiquen la no calificación de determinados actos como terroristas, cuando sin la ocurrencia de dichas causas serían catalogados como tales; y si debería incluirse en la definición de terrorismo la noción de terrorismo de Estado. Tal como se expresa en el Informe del Coordinador sobre los resultados de las consultas oficiosas sobre un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, celebradas del 25 al 29 de julio de 2005, “(…) Algunas otras delegaciones señalaron la necesidad de distinguir los actos de terrorismo de la lucha legítima de los pueblos por lograr la libre determinación. Además, se formuló la sugerencia de que se incluyera el concepto de terrorismo de Estado en la definición de terrorismo”.
En el último informe del Comité Especial, en el cual da cuenta de su 16º período de sesiones (8 a 12 de abril de 2013) se repiten los mismos temas del año 2005: mientras varias delegaciones destacaron la necesidad de distinguir el terrorismo de la lucha legítima de los pueblos sometidos a dominación colonial o foránea u ocupación extranjera en ejercicio de su derecho a la libre determinación, otras expresaron su preocupación de que al terrorismo se lo asociara con alguna religión, cultura, nacionalidad, raza, civilización o grupo étnico, que servía en definitiva como parámetros para la elaboración de perfiles de sospechosos. Algunas delegaciones pidieron abordar las causas profundas del terrorismo y las condiciones que la propician, aludiendo por ejemplo a la injusticia política y económica, la marginación, pobreza y la alienación.
En el borrador del texto de Convenio, los puntos arriba indicados se encuentran especialmente en la interrelación de los artículos 2º, 3º y el preámbulo. El texto del artículo 3º en discusión se refiere al ámbito de aplicación del Convenio. El punto es si pueden o no, y en qué circunstancias, excluirse de la aplicación del Convenio, excluyéndose por tanto su calificación como terrorista, las actividades de las partes durante un conflicto armado, incluso en situaciones de ocupación extranjera, y las actividades de las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales, es decir, la del terrorismo de Estado. En el preámbulo se discute la redacción concreta del párrafo que se refiere al derecho de los pueblos a su libre determinación. El tema no es poco problemático y se relaciona íntimamente con el concepto de terrorismo. El resultado de la última ronda de negociaciones así lo muestra: “(…) En ese contexto, varias delegaciones destacaron la necesidad de que el proyecto de convenio incluyera una definición clara de terrorismo que distinguiera entre los actos de terrorismo y la lucha legítima de los pueblos bajo ocupación extranjera y dominación colonial o externa en el ejercicio de su derecho a la libre determinación (…) Algunas delegaciones opinaron que, para que fuera general, el proyecto de convenio debía incluir el concepto de terrorismo de Estado, incluidos los actos cometidos por las fuerzas militares de un Estado”.
En el artículo 2º, por su parte, se contiene la descripción de los delitos que pueden ser calificados como terroristas. El texto es del siguiente tenor:
“1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita e intencionalmente y por cualquier medio cause:
La muerte o lesiones corporales graves a cualquier; o
Daños graves a bienes públicos o privados, incluidos un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, una red de transporte público, una instalación de infraestructura o el medio ambiente; o
Daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, que produzcan o puedan producir un gran perjuicio económico;
cuando el propósito de tal acto sea, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo”.
La norma establece un elemento subjetivo adicional al dolo de carácter bastante genérico y neutro ideológicamente, lo cual podría presentar problemas de interpretación en cuanto a sus alcances, en tanto dificulta la distinción con el delito común. Por ello, varias delegaciones han opinado que debiera incluirse explícitamente en la definición las actividades de personas a cargo de fuerzas armadas de un Estado, o que controlaran grupos armados, cuando no se rigieran por el derecho internacional humanitario. En este sentido, se ha señalado que “(…) cuando se elige una finalidad que, en cuanto ideológicamente neutra, no es en absoluto inherente a la actividad de grupos caracterizados como terroristas, las posibilidades de aplicación práctica de la ley quedan adicional y gravemente comprometidas”. Las cláusulas sobre no justificación de los actos terroristas, en particular por motivaciones políticas, podrían facilitar la inclusión de un componente adicional en la descripción de la finalidad terrorista, de modo que permita una definición que lo distinga de la delincuencia común. Como señala Zalaquett: “A este respecto, la doctrina acepta que no hay uniformidad de criterios para definir una acción terrorista. Sin embargo, pocos dudarían de aplicar tal caracterización a un acto que reuniera los siguientes rasgos: (i) que se use o amenace usar la fuerza contra civiles o de modo indiscriminado; (ii) que tal uso o amenaza sea un medio de combate o elemento de una estrategia para lograr ciertos objetivos ideológicos o políticos (incluidos los de inspiración religiosa y también los objetivos buscados por el crimen organizado para conseguir la impunidad u otras concesiones por parte del poder político); (iii) que se procure conseguir dichos fines induciendo un estado de miedo en la población o en sectores de ella y/o procurando una respuesta de las autoridades –sea una reacción débil o excesiva– que se estima favorecerá tales objetivos; (v) que se busque la más amplia publicidad posible de los actos”.
En la 68º sesión plenaria, realizada en diciembre del año 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que en la próxima sesión se estableciera un grupo de trabajo especial que pudiera culminar el trabajo de redacción del convenio general sobre terrorismo, a la vez que se debatiera sobre la necesidad de convocar a una conferencia de alto nivel bajo los auspicios de Naciones Unidas, atendidas las sugerencias del Comité en torno a la necesidad de contar con más tiempo para lograr adelantos sustantivos respecto de las cuestiones pendientes. En el último informe del Comité la situación se describió de la siguiente manera: “(…) También se señaló que una conferencia de ese tipo ofrecería la oportunidad de superar el estancamiento en los debates sobre el proyecto de convenio general para alcanzar una definición de terrorismo y para abordar las causas subyacentes del terrorismo”.
Mientras las negociaciones en el marco del Convenio General continuaban, Naciones Unidas avanzó en la sistematización de la regulación antiterrorista. Así, el año 2006, la Asamblea General aprobó la “Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, cuyo plan de acción se agrupaba en cuatro grupos de medidas, de carácter más bien genérico: i) medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo; ii) medidas para prevenir y combatir el terrorismo; iii) medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas a ese respecto; y, iv) medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo. La formulación de la Estrategia no reemplaza a una eventual Convención General en materia de terrorismo, lo que se confirma en la declaración contenida en el para. 2, letra a): “Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, resolvemos: (…) 2. Adoptar medidas urgentes para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y, en particular: a) Considerar la posibilidad de pasar a ser partes sin demora en los convenios y protocolos internacionales existentes de luchas contra el terrorismo y de aplicarlos, y hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre un convenio general sobre el terrorismo internacional y concertarlo”.
En relación a las “medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo”, como primer pilar de la Estrategia, se incluyen varias cuyo objetivo central es continuar fortaleciendo y aprovechando la capacidad de Naciones Unidas en prevención de conflictos, negociación, mediación, conciliación y, en general, solución de conflictos por medios pacíficos; promover el diálogo, la tolerancia y el entendimiento entre países, culturas, pueblos, religiones, etc.; promover una cultura de paz, justicia y desarrollo humano, tolerancia étnica y religiosa; aplicar y reforzar los programas de trabajo en materia de desarrollo e inclusión social; y estudiar la posibilidad de establecer, a título voluntario, sistemas nacionales de asistencia que atiendan a las necesidades de las víctimas del terrorismo y sus familias, entre otras.
El segundo pilar de la Estrategia es uno de los centrales. Contiene una serie de medidas específicas para prevenir y combatir el terrorismo. Destaca, entre otras, aquella que se refiere a las acciones de cooperación de los Estados en virtud de las obligaciones contraídas bajo el derecho internacional, con la finalidad de localizar, negar refugio y someter a la acción de la justicia, según el principio de extradición o juzgamiento, a toda persona que participe o trate de participar en actos terroristas. La Estrategia destaca, en otro ámbito, la importancia de la cooperación y coordinación, en materia de intercambio de información y antecedentes, y también en lo relativo a la investigación y juzgamiento de delitos conexos o relacionados al terrorismo, como el narcotráfico, tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros. Asimismo, promueve el establecimiento de mecanismos o centros de lucha contra el terrorismo, tanto a nivel regional y subregional como internacional, y la aplicación de las Recomendaciones sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiero de Sudamérica. En temas más específicos, la Estrategia contiene medidas particulares relativas a incidentes biológicos; Internet como herramienta de lucha contra la propagación del terrorismo y lugar de manifestaciones terroristas; controles fronterizos y aduaneros destinados a impedir desplazamientos de terroristas y tráfico ilícito de armas pequeñas, ligeras, municiones, explosivos, material nuclear, químico, biológico o radiológico; coordinación de la planificación de la respuesta a los atentados terroristas con armas o materiales nucleares, químicos, biológicos o radiológicos; y mejoramiento de la seguridad y protección de objetivos particularmente vulnerables, como infraestructura y lugares públicos.
El grupo de medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para “prevenir el terrorismo y luchar contra él”, se centran en la implementación a nivel local de proyectos de Naciones Unidas de cooperación y asistencia técnica, aprovechamiento de las capacidades instaladas en organizaciones internacionales para dar a conocer mejores prácticas en la materia y otra serie de medidas orientadas a reforzar la coordinación y cooperación internacional, en particular en aquello referente a intercambios de información, mejores prácticas y asistencia técnica en general. Por último, la Estrategia contiene un set de importantes medidas cuya finalidad es asegurar el respeto de los derechos humanos en la “lucha” contra el terrorismo, las que resume de la siguiente forma: “(…) Resolvemos adoptar las medidas siguientes, reafirmando que la promoción y la protección de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley son elementos esenciales de todos los componentes de la Estrategia, reconociendo que las medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, sino que se complementan y refuerzan mutuamente, y destacando la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas del terrorismo: (…)”. De esta manera, se promueve el establecimiento y mantención de un sistema penal eficaz y basado en el imperio de la ley que asegure el enjuiciamiento de sospechosos con el debido respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que se tipifiquen los actos terroristas como delitos graves en la legislación nacional. Por último, se decide apoyar la función en esta materia del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Los esfuerzos de Naciones Unidas por sistematizar y homogeneizar las medidas de prevención, detección y control del terrorismo a nivel mundial son sumamente positivas, no sólo porque están orientadas a un curso de acción coordinado a nivel internacional, evitando de esta manera acciones aisladas o repetitivas que finalmente impiden una actuación eficaz, sino porque a la larga permiten alcanzar puntos de acuerdo mínimos entre los Estados que en la práctica lleven a resultados exitosos en la prevención y sanción de estas conductas. Sin perjuicio de ello, los temas pendientes en el foro relativo al Convenio General, en relación a la definición de terrorismo y sus alcances concretos, es vital para poder darle sentido a dichas medidas, y además para transformarlas en normas que, por la vía del Convenio y las obligaciones de adecuación normativa interna que impone a los Estados parte, deban ser incorporadas en los ordenamientos jurídicos nacionales, dándoles así mayor nivel de exigibilidad y realidad operativa y práctica.
2. Instrumentos universales y regionales en materia de terrorismo
En el marco de Naciones Unidas se han concluido una serie de instrumentos que forman parte del núcleo central del marco jurídico universal en materia de terrorismo. Estas convenciones e instrumentos regulan actos específicos, y en general han sido elaborados como respuesta a atentados que comprenden actos o medios donde antes no existía regulación alguna. Así, por ejemplo, las Convenciones de La Haya y Montreal sobre seguridad de la aviación civil fueron la respuesta concreta a una serie de secuestros de aviones en los años 60 y 70, mientras que el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, de 1988, fue adoptado luego del secuestro, en 1985, del buque italiano Achille Lauro y el posterior asesinato de un ciudadano norteamericano.
A la fecha se han concluido un total de 19 instrumentos universales: Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963); Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971); Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 1973); Convención Internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 1979); Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena, 1980); Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (Montreal, 1988); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988); Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); Convenio Internacional sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 1991); Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997); Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999); Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (Nueva York, Asamblea General, 2005); Enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (2005); Protocolo del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Londres, 2005); Protocolo para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Londres, 2005); Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (Beijing, 2010); Protocolo complementario del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Beijing, 2010); y Protocolo enmienda del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (2014).
En términos generales, estos 19 instrumentos internacionales se basan en el enfoque de justicia penal para abordar el terrorismo, lo cual implica que son las instituciones judiciales nacionales o domésticas aquellas llamadas, a la luz de estos convenios, a prevenir, investigar y juzgar, debiendo existir siempre una actuación coordinada a nivel nacional entre los organismos de aplicación de la ley. En términos concretos, los instrumentos imponen obligaciones determinadas a los Estados parte que consisten en la adecuación de sus ordenamientos jurídicos internos a la luz de lo dispuesto en el respectivo instrumento. La principal obligación es la de tipificar como delito o criminalizar las conductas descritas en éstos, proveyendo penas acordes a su gravedad por su realización, junto con el establecimiento de normas que consagren el principio aut dedere aut judicare, que está en la base de todos los tratados: extraditar o juzgar a los sospechosos de haber realizado la conducta en cuestión. Así, los instrumentos universales regulan, en general, cuatro temas que son comunes a todos: i) ámbito de aplicación; ii) requisitos de penalización; iii) jurisdicción; iv) cooperación internacional. Nos abocaremos preferentemente a los dos primeros.
En relación al primer tema, el ámbito de aplicación, hay dos cuestiones relevantes: la primera es si los instrumentos son aplicables o no a los agentes del Estado y en qué circunstancias; y la segunda sobre la exigencia o no de elementos transnacionales. Respecto a lo primero, el debate es similar a aquel analizado a propósito del Convenio General, es decir, se relaciona con los alcances de los delitos, sólo que en este caso acotado a los actos prohibidos puntualmente por cada instrumento, que no pretenden regular de manera global todos los posibles actos de terrorismo, con lo cual sus consecuencias son también más restringidas.En este marco, tradicionalmente se ha entendido que los convenios no serían aplicables a los actos cometidos por agentes estatales o particulares actuando en nombre de un Estado, bajo la premisa que éstos promueven la cooperación entre Estados, que se vería seriamente comprometida en caso contrario. Respecto al elemento transnacional, algunos instrumentos restringen su aplicación a aquellos casos en que esté presente. Lo anterior implica, en otros términos, que los actos cometidos al interior de un Estado, sin que tenga consecuencias internacionales, no serían objeto del instrumento en particular, y debieran ser resueltos con las herramientas y tipos penales de cada ordenamiento nacional.
Los instrumentos imponen a los Estados parte obligaciones concretas de penalización o criminalización de las conductas descritas en ellos. Un primer aspecto relevante es que ninguno de ellos califica o nombra explícitamente a los delitos que regula como terroristas, ni siquiera aquellos que llevan dicho nombre en su título. En la práctica, ello implica que los Estados, al trasladar las disposiciones de los instrumentos a sus ordenamientos jurídicos internos, no están obligados a llamarlos “delitos terroristas” o “de terrorismo”. El hecho de que los actos regulados en estos instrumentos sean parte de un “marco jurídico universal contra el terrorismo”, pasa más bien por decisiones políticas de la comunidad internacional de incluir una serie de atentados graves dentro de esta terminología común, por sus consecuencias, daños asociados a las víctimas e infraestructuras de los países, conmoción pública, alteración de la paz, tranquilidad y orden público, peligro para la seguridad de las personas, etc. Como se expresa en el preámbulo del Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas: “Los Estados Partes en el presente Convenio, (…) Observando también que los atentados terroristas con explosivos u otros artefactos mortíferos se están generalizando cada vez más, (…) Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir esos atentados terroristas y enjuiciar y castigar a sus autores, Considerando que la comisión de esos atentados es motivo de profunda preocupación para toda la comunidad internacional (…)”.
En general, los instrumentos regulan la criminalización de las conductas atendiendo a un elemento objetivo y uno subjetivo. Los actos objeto de sanción pueden dividirse en los siguientes grupos: i) delitos relativos a la aviación civil; ii) delitos basados en la condición jurídica de la víctima; iii) delitos relativos a buques y plataformas físicas; iv) delitos relativos a materiales peligrosos; v) delitos relativos a la financiación del terrorismo, atentados terroristas cometidos con bombas y terrorismo nuclear.
Dentro del primer grupo de delitos, a modo ejemplar, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970), en su artículo 1º dispone: “Comete un delito (que en adelante se denominará “el delito”) toda persona que, a bordo de una aeronave en vuelo, a) ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma, o intente cometer cualquiera de tales actos; b) sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer cualquiera de tales actos”. El artículo 2º del mismo instrumento agrega la obligación de establecer penas severas para el delito definido en el artículo 1º.
La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 1973), puede catalogarse como perteneciente al grupo de instrumentos que contienen delitos basados en la condición jurídica de la víctima. La Convención, luego de señalar qué se entenderá por “persona internacionalmente protegida”, en su artículo 1º, dispone en su artículo 2º Nºs 1 y 2: “1. Serán calificados por cada Estado parte como delitos en su legislación interna, cuando se realicen intencionalmente: a) la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida; b) la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad; c) la amenaza de cometer tal atentado; d) la tentativa de cometer tal atentado; y e)la complicidad en tal atentado. 2. Cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos”.
Dentro de los instrumentos que se refieren a los delitos relacionados con buques y plataformas físicas, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988) establece en su artículo 3º Nº 1: “Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente: a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque; o c) destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o d) coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruir el buque, o causar daños al buque o a su carga que pongan o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o e) destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios de navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un buque; o f) difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la navegación segura de un buque; o g) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f)”.
En materia de materiales peligrosos, la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena, 1980), y su Enmienda del año 2005, establece como delitos, en el artículo 7º, cuando se cometan intencionadamente, entre otros, los siguientes: “(…) a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a cualquier persona o sustanciales daños patrimoniales o ambientales; b) hurto o robo de materiales nucleares; c) malversación de materiales nucleares o la obtención de éstos mediante fraude; d) un acto que consista en transportar, enviar o trasladar a un Estado, o fuera de él, materiales nucleares sin autorización legal; e) un acto realizado en perjuicio de una instalación nuclear, o un acto que cause interferencia en la explotación de una instalación nuclear, y en que el autor cause deliberadamente, o sepa que el acto probablemente cause, la muerte o lesiones graves a una persona o sustanciales daños patrimoniales o ambientales por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radioactivas, a menos que el acto se realice de conformidad con la legislación nacional del Estado Parte en cuyo territorio esté situada la instalación nuclear; f) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de la fuerza o mediante cualquier otra forma de intimidación”.
En el último grupo de delitos, destacan por su aplicación práctica el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999). El artículo 2º Nº 1 del primero dispone: “Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura: a) Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o b) Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico”.
El segundo Convenio, en su artículo 2º Nº 1 señala: “Comete delito en el sentido del presente Convenio quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado; b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
Además de la delimitación de la conducta que debe ser criminalizada a nivel nacional, los instrumentos disponen que la tentativa y la complicidad serán siempre punibles. En su formulación más sencilla, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970), por ejemplo, en su artículo 1 Nº 2 dispone que comete delito toda persona que sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer cualquiera de los actos indicados en el Nº 1 del mismo artículo. Otros instrumentos agregan nuevas fórmulas de sanción. La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 1973), incluye en su artículo 2º Nº 1 letra c) la amenaza de cometer un atentado. Similar, el artículo 3º Nº 2 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988) dispone que también comete delito quien intente cometerlo, induzca a otro a cometerlo, sea de otro modo cómplice o amenace con cometerlo, formulando o no una condición.
Los Convenios Internacionales para la represión de los atentados terroristas con bombas (Nueva York, 1997) y para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999), agregan que también comete delito quien: i) intente cometer un delito; ii) participe como cómplice en la comisión de un delito; iii) organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito; iv) contribuya de algún otro modo a la comisión de los delitos por un grupo de personas que actúe con un propósito común, agregando que la contribución deberá ser intencional y hacerse con el propósito de colaborar con los fines o la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate. El Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (Nueva York, 2005), agrega a lo anterior la amenaza cuando esta es verosímil y la instigación.
En relación a los elementos subjetivos, los instrumentos en general exigen simplemente que la conducta se haya realizado intencionalmente. Adicionalmente, los Convenios Internacionales para la represión de los atentados terroristas con bombas (Nueva York, 1997) y para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999) y la Convención Internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 1979), exigen un elemento subjetivo adicional al dolo: el primero, en su artículo 2º Nº 1 requiere que el delito se haya cometido con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico; el segundo exige en el autor la intención de que los bienes se provean para la comisión de un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo, o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. La Convención, por último, exige que la toma de rehenes se realice para “(…) obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén…”.
Con excepción del Convenio sobre financiamiento del terrorismo, la no inclusión de un elemento subjetivo adicional que de alguna manera permita calificar el acto en cuestión como terrorista, da cuenta de las dificultades y criterio pragmático de los Estados en la materia. Como se vio a propósito de la regulación en el Convenio General, si el terrorismo, sea como se defina, tiene como característica central que se comete con un propósito determinado, porque existe una especial finalidad en el autor que va más allá de la mera concreción de la conducta ilícita, su no definición evita alcanzar una conceptualización adecuada y completa, dejando sólo un catálogo de delitos graves que podrían ser considerados como tales. Sin perjuicio de ello, y quizás conscientes de la relevancia de este elemento subjetivo en la caracterización normativa del terrorismo, la mayoría de los instrumentos contienen cláusulas expresas que impiden justificar la comisión de los delitos por razones religiosas, ideológicas, políticas, etc.. Particular relevancia presentan las cláusulas que expresamente impiden utilizar la calificación de delito político para evitar su sanción, con lo cual no se hace sino reforzar la noción de que el terrorismo es injustificable en todos los casos, siguiendo lo expresado en la resolución de Naciones Unidas del año 1994.
De esta manera, los Convenios Internacionales sobre atentados con bombas y financiación del terrorismo contienen cláusulas expresas que excluyen toda forma de justificación de los actos terroristas. Así, por ejemplo, el artículo 5º del Convenio sobre atentados con bombas, dispone: “Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intención o el propósito de crear un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad”. Adicionalmente, los artículos 11 y 14 de los Convenios sobre atentados terroristas cometidos con bombas y financiación del terrorismo, respectivamente, disponen expresamente que no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca por la única razón de constituir a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos. Sin perjuicio de lo anterior, en los artículos 12 y 15 de cada Convenio respectivamente se contiene una cláusula que permite a los Estados denegar un pedido de extradición o de asistencia judicial recíproca cuando tiene motivos fundados para creer que la solicitud se ha formulado con el objeto de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, cláusulas que se ubicarían en el plano de la motivación del acto más que en su naturaleza.
Por último, en relación a las formas de ejercer jurisdicción de cada Estado parte sobre los delitos cometidos, los instrumentos internacionales se basan en el principio de no otorgar asilo seguro a ninguna persona que sea responsable de participar en estos delitos, lo cual implica una obligación concreta: extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare). El principio se ha formulado de diversas formas, por ejemplo en el artículo 8º Nº 1 del Convenio Internacional para la represión de los actos terroristas cometidos con bombas, que establece: “En los casos en que sea aplicable el artículo 6, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado”.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el terrorismo (2002), entiende por “delitos”, para los propósitos de la Convención, aquellos señalados en algunos de los instrumentos universales sin mayores agregados, por lo que lo dicho respecto a ellos es plenamente aplicable en este ámbito. Luego, la Convención desarrolla algunas normas específicas en materia de financiación del terrorismo, con referencias al embargo y decomiso de fondos y al delito de lavado de dinero (arts. 4º, 5º y 6º). Asimismo, contiene una cláusula de inaplicabilidad de la excepción por delito político (art. 11), una cláusula de no discriminación (art. 14) y una norma especial que refuerza el respeto de los derechos humanos al implementar las medidas contenidas en la Convención (art. 15).
Los instrumentos internacionales, si bien en diversos aspectos mantienen un cierto estado de “indefinición” del concepto de terrorismo, en tanto evitan referirse a aspectos considerados tradicionalmente como centrales de esta noción, como por ejemplo la finalidad especial con la que obra el autor del delito, o su ámbito de aplicación a actividades de agentes del Estado, reafirman la condena categórica de la comunidad internacional frente a hechos que indudablemente son graves y afectan de modo indiscriminado a civiles inocentes. Por otra parte, las fórmulas de redacción de determinadas cláusulas contenidas en ellos, como asimismo el examen de su internalización en los sistemas jurídicos nacionales, podrían dar mayores luces que permitan resolver algunas de las cuestiones que actualmente se debaten en el ámbito del Convenio General sobre terrorismo.
3. Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Dentro del marco jurídico universal en materia de terrorismo, junto con los instrumentos ya analizados, se encuentran las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Éstas cumplen un rol central dentro del contexto normativo internacional, puesto que no se trata de meras recomendaciones o sugerencias que formula el Consejo a los países, sino que de medidas concretas que los Estados están obligados a cumplir por haber sido adoptadas de conformidad a lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Las principales resoluciones sobre terrorismo adoptadas en este ámbito son las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001) y 1540 (2004).
La resolución 1267 (1999) estableció un régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes, con el objeto de lograr la entrega de Osama Bin Laden. Hoy, y luego de sucesivas reformas efectuadas mediante las resoluciones 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011) y 2083 (2012), el régimen se ha ido enfocando hacia otras personas y entidades asociadas a los talibanes. Las resoluciones imponen a los Estados la obligación de adoptar, respecto de personas incluidas en las listas que realiza el Comité, las siguientes medidas: i) congelamiento de todos los activos de propiedad de las personas o entidades, con algunas excepciones; ii) prohibición de suministrar, vender o transferir armas o municiones a personas o entidades, incluyendo prestar asesoramiento técnico, asistencia y capacitación relacionada con actividades militares en beneficio de estas personas; iii) prohibición de viajes. Las personas sancionadas son incluidas en una lista que se distribuye vía diplomática y se publica en la página web del Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes. Toda persona incluida en la lista puede solicitar que su nombre sea removido de ésta, lo cual será tramitada por un Ombudsman, quien tiene carácter imparcial e independiente, y funciona como un puente entre el peticionario y el Comité.
La resolución 1373 (2001) fue aprobada poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y es la resolución principal del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo, entre otras razones porque aborda el terrorismo no focalizado a una cierta parte del mundo sino que como fenómeno global. No contiene, como cabría esperar, una definición de terrorismo, aunque se remite a los instrumentos universales. Al igual que la resolución anterior, crea un Comité especial dedicado evaluar su cumplimiento por parte de los Estados, cuya principal labor consiste en “(…) fortalecer las capacidades de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para combatir las actividades terroristas dentro de sus fronteras y en todas las regiones”.
En el párrafo 1 de su parte dispositiva se concentra el financiamiento del terrorismo, estableciendo tres medidas para ser cumplidas por los Estados: i) tipificar como delito la provisión o recaudación de fondos para perpetrar actos de terrorismo; ii) congelar los fondos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo y de las entidades de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de esas personas; iii) prohibir a toda persona y entidad que pongan cualesquiera fondos a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo.
Su párrafo segundo se dedica a la prevención y sanción del terrorismo, imponiendo a los Estados las siguientes obligaciones: i) abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas; ii) denegar refugio a quienes planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos y aseguren su enjuiciamiento; iii) tipificar los actos de terrorismo como delitos graves en las leyes internas; iv) proporcionar el máximo nivel de asistencia recíproca en investigaciones o procedimientos penales; v) imponer controles eficaces en fronteras y controles en la expedición de documentos de identidad y de viaje.
Por último, el tercer párrafo se dedica exclusivamente a la cooperación internacional, reiterando lo señalado en algunos de los instrumentos universales, como por ejemplo que los Estados se aseguren que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de sospechosos de haber participado en actos terroristas.
El Comité también tiene competencia respecto a los temas abordados en la Resolución 1624 (2005), mediante la cual se insta a todos los Estados a prohibir por ley la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo; impedir dicha conducta; denegar protección a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de esa conducta. Además, la resolución se refiere a la promoción de la cooperación entre los Estados para reforzar la seguridad de sus fronteras internacionales, y a promover el diálogo y mejorar el entendimiento entre las civilizaciones, en un intento por prevenir que se atente indiscriminadamente contra diferentes religiones y culturas, todo ello ajustado a las obligaciones que impone el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho relativo a los refugiados y el derecho humanitario.
La resolución 1540 (2004), por su parte, establece un régimen global para impedir a los agentes no estatales desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, por constituir una amenaza a la paz y la seguridad internacional. También crea un Comité Especial para el seguimiento de sus disposiciones, que en términos generales son las siguientes: i) abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que realicen o tengan previsto realizar actividades relativas a la proliferación de armas de destrucción masiva; ii) adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces que prohíban a todos los agentes no estatales la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, transporte, transferencia o empleo de armas de destrucción en masa y sus sistemas vectores; iii) instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva y los materiales conexos estableciendo medidas de protección física, de control fronterizo y de control de las exportaciones.
Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este contexto, complementan o amplían las medidas que deben adoptar los Estados parte en el cumplimiento de las obligaciones contraídas al suscribir alguno de los instrumentos internacionales en materia de terrorismo. Al igual que ocurre con éstos y la Estrategia Global, imponen a los Estados la obligación de adoptar una serie de medidas concretas cuya finalidad es evitar, prevenir y sancionar los actos de terrorismo. El enfoque de las resoluciones es bastante pragmático en el sentido de propender a la adopción de medidas concretas que van no sólo en el sentido amplio de cooperación y promoción del diálogo entre las naciones, sino que en temas específicos como el congelamiento de fondos, el control eficaz en fronteras internacionales, embargo y no proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas de vectores, o la prohibición de venta o suministro de armas y congelamiento de bienes a grupos específicos como Al-Qaida. Con ello, el Consejo de Seguridad ha impulsado una agenda que pretende aislar, dejar sin recursos financieros y materiales, y sin asilo, a quienes cometen o financian actos graves, calificados como terroristas, como forma de prevenir su realización. En el ámbito jurídico-penal, las resoluciones también contienen obligaciones concretas de tipificación en los ordenamientos jurídicos nacionales, por ejemplo respecto al delito de financiamiento del terrorismo.
4. Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiero (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o FATF por sus siglas en inglés –Financial Action Task Force–), fue creado el año 1989 en París, en el marco de una reunión de los siete países más industrializados del mundo (G-7) y la Comisión Europea (European Commission). Su creación obedeció a la creciente preocupación que distintos Estados del mundo experimentaban por las amenazas que la comisión del delito de lavado de dinero significaba para sus sistemas bancarios y financieros, y por la necesidad de crear un estatuto internacional que regulara la materia, permitiendo a todos los países afectados actuar de manera coordinada y más eficaz. Se le encomendaron al GAFI las tareas de revisar las técnicas y tendencias utilizadas para blanquear dinero, revisar las acciones llevadas a cabo a nivel nacional e internacional y, por último, señalar las medidas que aún faltaba por implementar para diseñar e implementar acciones eficaces contra el lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), por su parte, es una organización intergubernamental, creada al estilo GAFI, que agrupa a los países de América del Sur y el Caribe en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue creado formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo, suscrito por sus 10 países integrantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, aunque hoy cuenta con más miembros, entre ellos países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Luego de su creación, en el mes de abril del año 1990, el GAFI emitió un documento, conocido como las “40 Recomendaciones”, que contenía una propuesta de medidas integrales en materia de prevención, detección, investigación y juzgamiento del delito de lavado de dinero, y que en definitiva importaba la creación de un estatuto de carácter internacional contra el lavado de dinero para ser implementado por todos los países. A dichas Recomendaciones se sumaron, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, las ocho Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo, a las que posteriormente se agregó una más. En su conjunto, las 40 + 9 Recomendaciones propugnaban la creación e implementación de un sistema integral y eficiente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. GAFISUD hizo suyas dichas Recomendaciones.
Luego de diversos procesos de evaluación del alcance y efectividad de las Recomendaciones, en febrero del año 2012 se publican las nuevas 40 Recomendaciones, que funden en un solo listado de 40 recomendaciones todas las medidas para la prevención, detección y control de los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación, constituyendo actualmente los “estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación”.
Los países miembros del GAFI y sus organismos satélites, como GAFISUD, son periódicamente evaluados sobre su nivel de cumplimiento de estas Recomendaciones, en procesos de evaluaciones mutuas, que pueden generar sanciones de distinta naturaleza según los niveles de incumplimiento de los países. Chile ha sido evaluado los años 2003, 2006 y 2010, habiendo quedado en la última evaluación en una lista de seguimiento sobre el nivel de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas por los evaluadores.
En materia de financiamiento del terrorismo, las Recomendaciones esenciales son las siguientes:
“5. Delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y deben tipificar no sólo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aun en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos determinantes del lavado de activos.
6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Las Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos de, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para, el beneficio de alguna persona o entidad, ya sea (i) designada por, o bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo, de conformidad con la resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras; o (ii) designada por ese país en virtud de la resolución 1373 (2001).
8. Organizaciones sin fines de lucro. Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables, y los países deben asegurar que estas no sean utilizadas indebidamente: (a) por organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas; (b) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y (c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, de las organizaciones terroristas”.
Las Recomendaciones del GAFI, atendido su estatus de “estándar internacional”, y las sanciones que conlleva su incumplimiento, han sido en general parte importante del concierto de regulaciones internacionales que en materia de terrorismo se tiene en consideración. Por otra parte, y en materia de financiamiento del terrorismo, su cumplimiento está íntimamente conectado con su marco jurídico universal. Así, mientras la R. 5 se remite explícitamente al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, la Nota Interpretativa de la R. 6, sobre financiamiento del terrorismo, se remite a las resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001): “(…) La Recomendación 6 exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que demandan a los países que congelen, sin demora, los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de o sea para el beneficio de: (i) alguna persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad) dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como exige la resolución 1267 del Consejo de Seguridad (1999) y sus resoluciones sucesoras; o (ii) alguna persona o entidad designada por ese país en virtud de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad (2001)”. De esta manera, se integran al sistema del GAFI las medidas establecidas por el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a las que ya se ha hecho referencia.
III. El terrorismo como crimen internacional
El 16 de febrero del año 2011 la Cámara de Apelaciones del Líbano, en la decisión interlocutoria mediante la cual respondía varias cuestiones planteadas por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal Especial para el Líbano, sostuvo que el terrorismo ha devenido en un crimen de derecho penal internacional y que la definición internacional respectiva influencia el derecho libanés. La resolución hizo resurgir un antiguo debate sobre la diferencia, si es que existe, entre los llamados crímenes internacionales nucleares, o crímenes bajo el derecho penal internacional, y aquellos que si bien tienen algún componente transnacional en su definición o forma de comisión, sólo pueden ser sancionados, investigados y perseguidos penalmente en los sistemas judiciales nacionales o domésticos.
Un crimen internacional sería aquel que es creado directamente por el derecho internacional, sin la intervención del derecho interno, y respecto del cual son competentes para conocer y juzgar los tribunales internacionales o nacionales con independencia de si la conducta se encuentra descrita y sancionada o no en ese ordenamiento jurídico. Como plantea Werle, una norma que es objeto de estudio del derecho penal internacional debe cumplir tres condiciones: i) debe describir un hecho típico que sea imputable individualmente, previendo asimismo una pena como consecuencia jurídica; ii) debe ser parte del ordenamiento jurídico internacional, y iii) la sanción de la conducta debe producirse con independencia de si la misma se encuentra descrita y sancionada en un ordenamiento nacional o si el mismo permite aplicación a sus tribunales de normas penales internacionales.
Los ejemplos clásicos de crímenes internacionales, en este contexto, son aquellos llamados nucleares, respecto de los cuales la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer y juzgar. Así, el artículo 5º del Estatuto de Roma, declara: “La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión”. Se trataría de crímenes que, según el preámbulo del Estatuto de Roma, conformarían “(…) atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad (…) que “(…) constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad (…)”. Es decir, que ostentan un elemento internacional que se traduce en la inconsistencia de la conducta sancionada con alguna norma fundamental de Derecho Internacional, una violación a una norma de ius cogens. Ello ocurrirá si los crímenes son suficientemente serios para constituir una amenaza para la comunidad internacional y/o son tan atroces, en la terminología del Estatuto, que impactan la conciencia de la humanidad.
En oposición, los crímenes transnacionales serían aquellos que sin alcanzar la categoría de crímenes internacionales, tienen también alguna trascendencia internacional. Se trata de conductas criminales que tienen efectos transnacionales actuales o potenciales y que protegen valores o intereses relevantes para la comunidad internacional, pero que no conllevan responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional, y en general no pueden ser conocidos y juzgados por tribunales internacionales. En general son el objeto de regulación de las llamadas “Convenciones para la Supresión”, que como hemos visto imponen a los Estados parte la obligación de tipificar y sancionar en sus sistemas jurídicos internos las conductas en ellos regulados, asignando penas acordes a la gravedad de las conductas y promoviendo la más amplia cooperación internacional posible mediante la consagración normativa del principio aut dedere aut judicare. Su diferencia esencial, por tanto, con los crímenes internacionales, es que sólo pueden ser sancionados a nivel nacional.
Algunos han ido incluso más lejos, categorizando estos delitos en una nueva rama del derecho internacional, que denominan “derecho penal transnacional”, y que estaría formado por aquel grupo de normas cuyo objetivo es suprimir la criminalidad intra e inter Estados que amenazan valores domésticos compartidos internacionalmente o valores cosmopolitas. Este objetivo se intenta alcanzar mediante las Convenciones para la Supresión, que proyectan derecho penal sustantivo más allá de las fronteras del Estado donde se originaron. Para este autor, debiera ponerse mayor atención al derecho penal transnacional, esencialmente por tres razones: i) se trataría de un sistema poderoso, hoy la mayoría de los tratados y convenciones que abordan materias penales lo hacen en torno a crímenes transnacionales, no internacionales; ii) su estudio habría sido descuidado históricamente, y iii) como sistema propio presentaría ciertas deficiencias que se hace necesario abordar en forma particular y no como un subset de normas del derecho penal internacional, por ejemplo las pocas consideraciones que en general se encuentran en las convenciones sobre la protección y respeto de los derechos humanos, especialmente en los procesos de investigación y persecución penal de estas conductas.
Bajo esta premisa de análisis, las preguntas a abordar son esencialmente dos: si el terrorismo puede ser considerado como un crimen internacional de aquellos ya existentes; y si puede o ha devenido en un crimen internacional en propiedad.
En relación a lo primero, se ha argumentado que el terrorismo puede ser considerado como un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad en determinadas hipótesis, en especial si es que el acto se realiza en el contexto exigido por cada uno de los crímenes, y cumpliendo los demás requisitos. Así, el artículo 6º del Estatuto de Roma dispone que se entenderá por genocidio cualquiera de los actos individualizados en dicho artículo, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; el artículo 7º señala que por crimen de lesa humanidad se entenderá cualquiera de los actos allí individualizados cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; y el artículo 8º lista una serie de conductas que configurarán crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. De modo similar, las definiciones de tales crímenes en los artículos 11, 1º y 16 de la Ley Nº 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2009, exigen también la presencia o existencia de un cierto elemento contextual.
Como crimen de guerra, puede considerarse el caso del General Galic, quien el año 2003 fue condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoeslavia por el crimen de guerra consistente en actos de violencia cuyo propósito preliminar es sembrar el terror entre la población civil, en base a una campaña dirigida por él de disparos con francotiradores en áreas civiles de Sarajevo. Se requirió la prueba de que la intención o finalidad del acusado era justamente la de causar terror en una población civil. En cuanto al título concreto de incriminación, el tribunal subsumió la conducta en la violación del artículo 51(2) del PA 1 de Ginebra, entendiendo que a pesar de que no había muertos ni lesionados, la infracción a la regla de derecho humanitario internacional había sido grave. Como crimen contra la humanidad tampoco se encuentra el terrorismo específicamente contemplado en el Estatuto –ni en la Ley Nº 20.357–. En Galic, el TPIY condenó al acusado sobre los mismos hechos que sirvieron para condenarlo por crímenes de guerra, por su participación en los crímenes contra la humanidad de homicidio y actos inhumanos. Por otra parte, los atentados de Nueva York el año 2001 fueron calificados por algunos como un crimen de lesa humanidad, en tanto la magnitud y extrema gravedad del ataque y el hecho que hubieran existido víctimas civiles constituían una afrenta a toda la humanidad, y parte de un ataque generalizado y sistemático.
Respecto al segundo tema, ha existido un amplio debate sobre la calificación del terrorismo como crimen internacional. Uno de los principales debates, en este sentido, se produjo en el contexto de las negociaciones del texto de lo que luego se transformaría el Estatuto de Roma, en particular en relación a los crímenes que conformarían la competencia material de la Corte. Además de estar incluido en uno de los borradores de la Comisión encargada de redactar los borradores de texto, varios países formularon explícitamente la solicitud de que el terrorismo fuera incorporado dentro del catálogo de crímenes de competencia de la Corte. Finalmente, no fue incorporado por cuatro razones: i) falta de definición; ii) su inclusión podría politizar el trabajo de la Corte; iii) algunos actos de terrorismo no serían tan graves como para justificar su juzgamiento por la Corte, y iv) se consideraba más eficiente la investigación y sanción a través de los sistemas jurídicos nacionales. Sin perjuicio de lo anterior, se recomendaba revisar la inclusión del terrorismo dentro del catálogo de delitos de competencia de la Corte en una conferencia en el futuro, en la medida que se alcanzara una definición de consenso aceptable.
La no inclusión del terrorismo dentro del catálogo del artículo 5º del Estatuto de Roma ha sido considerado por muchos como un primer y poderoso indicios de que aún la comunidad internacional no está dispuesta a considerar el terrorismo como un crimen internacional. Sin embargo, el punto es discutible, como la Cámara de Apelaciones del Líbano demostró recientemente. Para ella, varios tratados, resoluciones de Naciones Unidas y la práctica judicial y legislativa de los Estados indicarían que ha emergido una regla consuetudinaria de derecho internacional sobre terrorismo, que impone tres obligaciones y confiere un derecho a los Estados: “(…) i) la obligación de abstenerse de realizar actos de terrorismo; ii) la obligación de prevenir y reprimir el terrorismo, particularmente de perseguir y juzgar a sus supuestos autores; y iii) el derecho de perseguir y reprimir el crimen de terrorismo cometido en su territorio por nacionales y extranjeros, y la obligación correlativa de terceros Estados de abstenerse de objetar tal persecución y represión en contra de sus nacionales”. La definición de terrorismo, por su parte, estaría compuesta de tres elementos: “(…) i) la comisión o amenaza de un acto criminal; ii) la intención de diseminar el miedo entre la población o compeler a una autoridad nacional o internacional a tomar alguna medida o abstenerse de tomarla; y iii) un elemento transnacional como parte del acto”.
Para Ambos, aplicando los criterios que permiten distinguir entre los crímenes internacionales de los transnacionales, entiende que la infracción a la norma no conllevaría, hasta el momento, responsabilidad penal individual por sí misma, de forma independiente de su criminalización en el derecho penal nacional. No existiría aún, entonces, una criminalización internacional claramente declarada. Agrega: “(…) En efecto, el hecho de que el terrorismo no sea parte de los crímenes nucleares del Estatuto de la CPI y que hasta ahora no haya sido posible adoptar una convención integral sobre el terrorismo, prueba, más bien, lo contrario, a saber, que el terrorismo no es (aún) reconocido como un crimen internacional por sí mismo”. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que exista una prohibición que sea parte del derecho internacional, y que la infracción a esta prohibición sea particularmente grave, en el sentido que afecte valores universales importantes –los otros elementos para entender que existe un crimen internacional–, daría cuenta que el terrorismo es un crimen transnacional particularmente grave y que está próximo o en vías de convertirse en un auténtico crimen internacional.
Dos temas que han sido recurrentes toman relevancia en esta parte del estudio: la falta de definición del terrorismo y sus consecuencias, especialmente a nivel normativo; y, tomando como referencia al menos las conductas reguladas en los instrumentos universales sobre terrorismo, la gravedad de las conductas, que en esta parte se relaciona en particular con la posibilidad de asignarle el estatus de crimen internacional, junto a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo que abriría la posibilidad para que en el futuro fuera conocido y juzgado por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, antes que ello ocurra, y como parece creer la Cámara del Líbano, queda camino por recorrer en la formulación de una conceptualización del terrorismo que sea consensuada por la comunidad internacional.
IV. Conclusiones
Existe una vasta regulación, en derecho internacional, respecto al terrorismo. Dicho marco normativo se compone, en esencia, de un conjunto de convenciones y otros instrumentos internacionales de carácter universal y regional; de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y de otro tipo de reglas de carácter más o menos obligatorio de cumplimiento por parte de los Estados, o soft law, entre las que destacan las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.
Uno de los elementos comunes que cruza a esta variedad de normas en el ámbito internacional es que todas ellas se han dedicado a establecer medidas para la prevención, detección, investigación, persecución penal y sanción de un fenómeno que aún no ha sido definido completamente. Las negociaciones en el marco del Convenio General sobre terrorismo, que aún no se concluye justamente por no existir acuerdo sobre el concepto de terrorismo y los actos que pueden calificarse como tales, así lo demuestran. En este contexto, la aproximación a las conductas consideradas graves y calificadas igualmente como terroristas, ha sido más bien pragmática: los instrumentos de Naciones Unidas, sin entrar a definir el terrorismo, han prohibido una serie de conductas graves como los atentados cometidos con bombas, delitos cometidos en relación a la aviación civil, o buques marítimos, toma de rehenes, etc. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por su parte, también ha adoptado medidas concretas en materia de congelamiento de fondos, embargo de armas y aseguramiento de fronteras internacionales establecidas en sus resoluciones, de obligatorio cumplimiento para los Estados por haber sido adoptadas en el marco del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Finalmente, Naciones Unidas ha intentado sistematizar todas las medidas y acciones en un plan de acción orgánico y coherente, para su aplicación por parte de los Estados, en la denominada Estrategia Global de Naciones Unidas contra el terrorismo.
Por otra parte, la gravedad de las conductas que han sido calificadas como terrorismo, en particular aquellas contenidas en los instrumentos universales, junto con su tratamiento normativo y práctico por parte de los Estados y a nivel internacional, ha servido como base para alegar la existencia de una definición consensuada de terrorismo a nivel internacional, y que éste ha devenido en un crimen internacional en propiedad, como los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. A pesar de que se trata de una opinión que ha sido bastante criticada, por el estado actual de la discusión sobre terrorismo, en especial en el marco de las negociaciones del Convenio General,efectivamente la aceptación de una definición de consenso en el futuro podría derivar en la calificación del terrorismo como crimen internacional, y eventualmente su inclusión dentro del catálogo de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional.
Abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, Fiscalía Nacional, Ministerio Público.
CRYER, Robert; FRIMAN, Hakan; ROBINSON, Darryl; WILMSHURST, Elizabeth. An introduction to International Criminal Law and Procedure. Reino Unido, Cambridge University Press, 2007, p. 281. En el mismo sentido, VAN WEEZEL, Alex. Terrorismo internacional: ¿Desafío imposible para un sistema jurídico “anticuado”? En: Revistas Jurídicas. Vol. 3, Nº 2, Julio – Chile, Diciembre, 2006, p. 115; CARNEVALI, Raúl. “El derecho Penal frente al terrorismo. Hacia un modelo punitivo particular y sobre el tratamiento de la tortura”. En: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXV, Chile, 2010, 2º semestre, págs.126-7.
Al respecto, VILLEGAS, Myrna. “Algunos comentarios sobre el concepto de “terrorismo” de la Ley 18.314”. En: Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal Nº 12, Chile, Defensoría Penal Pública, Octubre 2013. Para la discusión en España, CANCIO, Manuel. “Sentido y límites de los delitos de terrorismo.” En: Derecho Penal Contemporáneo, Revista Internacional, Nº 26 (Enero-Marzo 2009), Bogotá, p. 69. Vid., también, VAN WEEZEL, Alex, ob. cit., p. 114.
CRYER, Robert et al., ob. cit. p. 283. También puede verse al respecto LEVI, Michael. “Organized Crime and Terrorism”, en: MAGUIRE, Mike; MORGAN, Rod; REINER, Robert (eds.). The Oxford Handbook of Criminology, 4ª edición, Oxford University Press, 2007, págs. 772-7.
Mayor información en HYPERLINK “http://www.un.org/es/sc/ctc/” http://www.un.org/es/sc/ctc/.
Más antecedentes en HYPERLINK “http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/” http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/.
Vid., HYPERLINK “http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/about-us.html” http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/about-us.html.
Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC). “El marco jurídico universal contra el terrorismo. Programa de estudios para la capacitación jurídica sobre la lucha contra el terrorismo”. Naciones Unidas, 2010 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module2/Spanish.pdf” http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module2/Spanish.pdf. [fecha de consulta: 14 octubre 2014].
Las Recomendaciones del GAFI [en línea]. Disponible en:
HYPERLINK “http://www.gafisud.info/documentos/esp/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf” http://www.gafisud.info/documentos/esp/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf. [fecha de consulta: 17 octubre 2014].
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), serían los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. AMBOS, Kai. “Creatividad judicial en el Tribunal Especial para El Líbano: ¿Es el Terrorismo un Crimen Internacional?”. En: Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, Nº 7, UNED, España, enero 2012, p. 161.
Como hacen, por ejemplo, las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Adicionales –para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones– (Palermo, 2000), o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Mérida, 2003).
Artículo 1.2 de la Convención. Su texto original es el siguiente: “In the present Convention, the expression “acts of terrorism” means criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or a group of persons or the general public” [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://dl.wdl.org/11579/service/11579.pdf” http://dl.wdl.org/11579/service/11579.pdf. [fecha de consulta: 14 octubre 2014].
Artículo 2 de la Convención, ob. cit.
CRYER et al., ob. cit., p. 284.
“Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios, y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales”. A.G. Res. 3034 (XXVII), ONU, AGDO, 27º per. de sesiones, 2114 sesión, Sup. Nº 30, en, ONU Doc. A/8730 (1972) [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/documents/ga/docs/27/ares3034(xxvii).pdf” http://www.un.org/documents/ga/docs/27/ares3034(xxvii).pdf. [fecha de consulta: 15 octubre 2014].
CRYER et al., ob. cit., p. 285.
“Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional”. Anexo de Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/49/60, de fecha 17 de febrero de 1995, paras. 2 y 3 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “../../../../../asgonzalez/Configuración local/ONU terrorismo 1995.pdf”file:///D:/Documents%20and%20Settings/asegoviaa/Escritorio/ONU%20terrorismo%201995.pdf. [fecha de consulta: 15 octubre 2014].
Declaración…, cit., para. 3. CRYER et al., ob. cit. p. 286.
Naciones Unidas, Doc. A/C.6/51/6.
A/RES/51/2010, de fecha 16 de enero de 1997, “Medidas para combatir el terrorismo internacional” [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm” http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm. [fecha de consulta: 15 octubre 2014].
Mayor información puede encontrarse en HYPERLINK “http://www.un.org/law/terrorism/” http://www.un.org/law/terrorism/.
Ibíd., Nº 9.
Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997); Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999); Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (Nueva York, Asamblea General, 2005).
CRYER et al., ob. cit., p. 288.
Informe del Coordinador sobre los resultados de las consultas oficiosas sobre un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, celebradas del 25 al 29 de julio de 2005, contenido en el Apéndice I de la carta de fecha 3 de agosto de 2005 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Presidente de la Sexta Comisión, A/59/894 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/460/60/PDF/N0546060.pdf?OpenElement” http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/460/60/PDF/N0546060.pdf?OpenElement. [fecha de consulta: 16 octubre 2014].
Informe del Coordinador…, p. 3.
Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996. 16º período de sesiones (8 a 12 de abril de 2013). Asamblea General. Documentos Oficiales. Sexagésimo octavo período de sesiones. Suplemento núm. 37. A/68/37 [en línea]. Disponible en:
HYPERLINK “http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/37&Lang=S” http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/37&Lang=S. [fecha consulta: 16 de octubre de 2014].
Ibíd., págs. 20-1.
Ibíd., págs. 20-30.
Ibíd., p. 25.
Ibíd., art. 2º Nº 1, p. 6.
Cuya infracción o vulneración configuraría un crimen de guerra.
HERNÁNDEZ, Héctor. “Alcances de la Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad”. En: Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal, Chile, Defensoría Penal Pública, 2010, p. 58, comentando la legislación antiterrorista chilena, que en su artículo 1º dispone que los delitos contemplados en el artículo 2º serán considerados como terroristas cuando el hecho se cometa “(…) con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie (…)”.
Artículos 7 (5) y 16 (14) del borrador de Convenio, Informe del Comité Especial…, ob. cit., págs. 7 y 11.
ZALAQUETT, José. “Chile ratifica la Convención Interamericana contra el Terrorismo”. En: Anuario de Derechos Humanos Nº 2, 2006, Chile, Universidad de Chile, p. 181.
A/RES/68/119, de 18 de diciembre de 2013, “Medidas para eliminar el terrorismo internacional” [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/62/PDF/N1344662.pdf?OpenElement” http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/62/PDF/N1344662.pdf?OpenElement. [fecha consulta: 16 de octubre 2014].
Informe del Comité Especial…, ob. cit., p. 30.
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Aprobada mediante resolución de la Asamblea General A/RES/60/288, del 20 de septiembre de 2006, y contenida en Anexo a la misma [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/288” http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/288. [fecha consulta: 14 de octubre de 2014].
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, ob. cit., para. 2 a). Incluso antes, la Resolución de la Asamblea General que aprueba la Estrategia (A/RES/60/288, cit.), para. 10 había declarado: “(…) Reafirmando además la determinación de los Estado Miembros de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre un convenio general contra el terrorismo internacional y concertarlo, incluso resolviendo las cuestiones pendientes relativas a la definición jurídica y el alcance de los actos abarcados por el convenio, a fin de que pueda servir como instrumento eficaz de lucha contra el terrorismo, (…)”.
Estrategia…, ob. cit., I.1.
Estrategia…, ob. cit., I.2.
Estrategia… ob. cit. I.3.
Estrategia…, ob. cit., I.6.
Estrategia…, ob. cit. I.8.
La Estrategia refuerza en este punto el principio aut dedere aut judicare, presente en la mayor parte de los instrumentos internacionales sobre terrorismo de Naciones Unidas, y que en esencia obliga a los Estados parte a extraditar o juzgar a los sospechosos, evitando la inacción o falta de investigación del hecho concreto. Estrategia…, ob. cit., II.2 y 3.
Estrategia…, ob. cit. II. 4 y 5. Además se hace un llamado a expreso a los Estados a que se hagan parte sin demora, y apliquen los que aún no lo sean, de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos Complementarios, Estrategia…, ob. cit., II.6.
Estrategia…, ob. cit., II.8, 9 y 10.
La medida concreta consiste en elaborar una base de datos única y omnicomprensiva sobre incidentes biológicos, que complemente la base de datos sobre delitos biológicos de la Organización Internacional de Policía Criminal. Estrategia…, ob. cit., II.11.
Estrategia…, ob. cit., II.12.
Estrategia…, ob. cit., II.13, 14, 15 y 16.
Estrategia…, ob. cit. II.17.
Estrategia…, ob. cit., II.18.
Estrategia…, ob. cit., III.1 y 2.
En especial, medidas individualizadas en los números 7, 11 y 13, Estrategia… ob. cit.
Estrategia…, ob. cit., IV, preámbulo.
Estrategia…, ob. cit., IV.4. Al respecto, también, vid. VAN WEEZEL, Alex, ob. cit., y CARNEVALI, Raúl, ob. cit. También, MEDINA, Cecilia. “Derechos Humanos y aplicación de la Ley 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad”. En: Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal, Nº 12, Octubre 2013, Chile, Defensoría Penal Pública.
Estrategia…, ob. cit., IV.8. Cabría apuntar que el Relator Especial al que se refiere la Estrategia en este punto ha realizado algunas visitas a nuestro país, la última el año 2013.
El término universal se refiere aquí a los alcances del instrumento, que al haber sido adoptado con el auspicio o en el marco de Naciones Unidas tiene un alcance global –están abiertos a todos los Estados–, en oposición, por ejemplo, a ciertos acuerdos o convenios regionales, de aplicación más restringida y local.
El Marco Jurídico Universal contra el Terrorismo, Naciones Unidas, UNODC, ob. cit., p. 6.
Guía para Colombia sobre el régimen jurídico contra el terrorismo y su financiación. Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), Bogotá, 2014, págs. 21-3.
El Marco Jurídico Universal…, ob. cit., p. 38.
Obligaciones que deben ser cumplidas en consonancia con los principios y marco jurídico de cada país. En este sentido, Guía para la incorporación legislativa y la aplicación de los instrumentos universales contra el terrorismo, Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), 2007 [en línea]. Disponible en:
HYPERLINK “http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/Spanish.pdf” http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/Spanish.pdf. [fecha consulta: 15 de octubre de 2014].
CRYER et al., ob. cit., págs. 285-6.
En este sentido, el artículo 19.1 y 2 del Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas dispone: “1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de los individuos con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. 2. Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se entienden esos términos en el derecho internacional humanitario y que se rijan por ese derecho, no estarán sujetas al presente Convenio y tampoco lo estarán las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional”.
Así, por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes dispone: “La presente Convención no será aplicable en el caso de que el delito haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto delincuente sean nacionales de dicho Estado y el presunto delincuente sea hallado en el territorio de ese Estado”; Disposiciones similares se encuentran en el artículo 3º del Convenio para la represión de los actos de terrorismo nuclear; artículo 3º del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y artículo 3º del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas.
Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con Bombas (Nueva York, 1997); Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Nueva York, 1999); Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (Nueva York, Asamblea General, 2005).
Sobre la terminología, VILLEGAS, Myrna. “Los delitos de terrorismo en el Anteproyecto de Código Penal”. En: Polít. crim. Nº 2, A3, 2006, p. 7 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_3_2.pdf” http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_3_2.pdf. [fecha consulta: 17 de octubre de 2014].
Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997), preámbulo, paras. 7, 9 y 10.
Marco Jurídico Universal…, ob. cit. págs. 28-36; Guía para la incorporación legislativa…, ob. cit., p. 16.
Dentro de este grupo los otros instrumentos relevantes son los siguientes: Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971); Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (Montreal, 1988); Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (Beijing, 2010); Protocolo complementario del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Beijing, 2010); y Protocolo enmienda del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (2014).
En este grupo podemos catalogar además la Convención Internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 1979).
Otros instrumentos en este grupo son los siguientes: Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); Protocolo del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Londres, 2005); Protocolo para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Londres, 2005).
Se agrega en este grupo el Convenio Internacional sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 1991), el cual sin embargo no establece la obligación de tipificar ninguna conducta en concreto. En sus artículo II y III establece la obligación de cada Estado parte de adoptar las “(…) medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir…” la fabricación y la entrada o salida de su territorio de explosivos sin marcar.
Faltaría agregar en este grupo el Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (Nueva York, Asamblea General, 2005).
Una disposición similar puede encontrarse en el artículo 1º Nº 2 letra b) de la Convención Internacional contra la toma de Rehenes (Nueva York, 1979).
Guía para la incorporación legislativa…, ob. cit. p. 15.
Artículo 1º Nº 1 de la Convención.
Sobre la finalidad terrorista en la legislación chilena, con referencias comparadas, puede verse HERNÁNDEZ, Héctor, ob. cit. También, CRYER et al., ob. cit., págs. 290-1.
Una excepción la constituye el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963), cuyo artículo 2º dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º “(…) y salvo que lo requiera la seguridad de la aeronave y de las personas o bienes a bordo, ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de que autoriza o exige medida alguna en caso de infracciones a las leyes penales de carácter político o basadas en discriminación racial o religiosa”.
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 49/60 de 9 de diciembre de 1994.
La norma es casi idéntica a la del artículo 6º del Convenio sobre financiación del terrorismo, con la diferencia que en este último se omitió la referencia al propósito o intención del autor, que ya había sido incluido en la propia definición del acto prohibido.
Denominadas “cláusulas de no discriminación”, Guía para la incorporación legislativa…, ob. cit., p. 42.
Vid., también, El Marco Jurídico Universal…, ob. cit., págs. 52-3.
El artículo 2º de la Convención se remite a los siguientes instrumentos: Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971); Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 1973); Convención Internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 1979); Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena, 1980); Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (Montreal, 1988); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988); Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997); Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999).
Al respecto, también, ZALAQUETT, José, ob. cit., p. 182.
Artículos 39 a 51. El artículo 39 establece que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículo 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. El artículo 41, por su parte, dispone que el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.
S/RES/1267 (2009) [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1267(1999)” http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1267(1999) [fecha consulta: 17 de octubre de 2014].
El Marco Jurídico Universal…, ob. cit., p. 9.
HYPERLINK “http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/index.shtml” http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/index.shtml.
Establecido mediante resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1904 (2009).
S/RES/1373 (2001) [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1373(2001)” http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1373(2001) [fecha consulta: 17 de octubre de 2014].
Ibíd.
S/RES/1624 (2005) [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1624(2005)” http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1624(2005) [fecha de consulta: 17 de octubre de 2014].
S/RES/1540 (2004) [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1540%20(2004)” http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1540%20(2004) [fecha de consulta: 17 de octubre de 2014].
HYPERLINK “http://www.un.org/es/sc/1540/” http://www.un.org/es/sc/1540/.
Mayor información en HYPERLINK “http://www.gafisud.info/” http://www.gafisud.info/.
Las Recomendaciones del GAFI [en línea]. Disponible en:
http://www.gafisud.info/documentos/esp/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf [fecha de consulta: 17 de octubre de 2014].
[En línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.gafisud.info/documentos/esp/evaluaciones_mutuas/Chile_3ra_Ronda_2010.pdf” http://www.gafisud.info/documentos/esp/evaluaciones_mutuas/Chile_3ra_Ronda_2010.pdf [fecha consulta: 17 de octubre de 2014].
Las Recomendaciones…, ob. cit., p. 41.
AMBOS, Kai, ob. cit., págs. 143-4.
CRYER et al., ob. cit., p. 5.
WERLE, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional, Coordinación de la traducción al español por DÍAZ PITA, María del Mar. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, citado por CÁRDENAS, Claudia. “Los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el derecho chileno, necesidad de una implementación”. En: Polít. crim. Nº 2, A1, 2006, p. 3 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_1_2.pdf” http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_1_2.pdf. [fecha consulta: 20 de octubre de 2014]; AMBOS, Kai, ob. cit., p. 165.
AMBOS, Kai, ob. cit., p. 161.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998. Se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procés-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. Las enmiendas al artículo 8 reproducen el texto contenido en la notificación del depositario C.N.651.2010, Treaties-6, en tanto que las enmiendas a los artículos 8 bis, 15 bis y 15 ter reflejan el texto contenido en la notificación del depositario C.N.651.2010 Treaties-8; ambas notificaciones de fecha 29 de noviembre de 2010. El Estatuto de Roma entró en vigencia el 1º de julio de 2002 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283783/Compendium3rd01SPA.pdf” http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283783/Compendium3rd01SPA.pdf [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014].
Cabría hacer presente que la Corte no puede ejercer competencia sobre el crimen de agresión. En un primer momento, la razón fue la imposibilidad de los Estados de llegar a una definición de consenso al terminar las negociaciones en Roma, la cual fue finalmente adoptada el año 2010 y se encuentra actualmente en el artículo 8 bis del Estatuto. Sin perjuicio del acuerdo logrado en torno a la definición del crimen y acto de agresión, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 15 bis Nºs 2 y 3 y 15 ter Nºs 2 y 3, la Corte sólo podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Parte; y a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 por la mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto.
Estatuto de Roma, cit., preámbulo, para. 2.
Ibíd., para. 3.
Así, por ejemplo, en 1951 entró en vigor la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, cuyo artículo I declaraba: “Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempos de paz o de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y sancionar.” [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0023” http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0023 [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014]. El mismo año, la Corte Internacional de Justicia declaraba que la prohibición contenida en dicha Convención constituía derecho consuetudinario internacional y una norma de ius cogens: Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Rwanda). Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, 3 de febrero de 2006, para. 64 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.icj-cij.org/docket/files/126/10435.pdf” http://www.icj-cij.org/docket/files/126/10435.pdf [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014]. Lo anterior ha permitido sostener que, en tanto la prohibición de la tortura ha alcanzado el estatus de ius cogens, se habría “transformado” en un verdadero crimen internacional.
BASSIOUNI, Cherif M. “The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework”. En: M.C. Bassiouni (ed.) (1999). International Criminal Law: Crimes, 2ª edición, citado por BOISTER, Neil. “Transnational Criminal Law?” En: EJIL (2003), Vol. 14, Nº 5, p. 965. [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.ejil.org/pdfs/14/5/453.pdf” http://www.ejil.org/pdfs/14/5/453.pdf. [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014].
AMBOS, Kai, ob. cit., p. 161.
Boister, N. (2003), ob. cit., p. 968.
Ibíd., págs. 956-60. También puede verse MATUS, Jean Pierre. “La política criminal de los Tratados Internacionales”. En: Ius et Praxis, Vol. 13, Nº 1, Chile, 2007 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000100010” http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000100010. [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014].
La norma dispone: “2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”. Uno de los temas discutidos aquí es si la segunda parte del artículo es corma consuetudinaria internacional o no. Vid., CRYER et al. ob. cit., p. 293.
Ibíd.
Ibíd.
CASSESE, Antonio. “Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law”. En: EJIL (2001), Vol. 12 Nº 5, p. 995 [en línea]. Disponible en: HYPERLINK “http://www.ejil.org/pdfs/12/5/1558.pdf” http://www.ejil.org/pdfs/12/5/1558.pdf. [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014].
Ibíd., p. 994.
CRYER et al., ob. cit., p. 127.
Vid., por ejemplo, la decisión de la Corte de Apelaciones de Colombia, que señaló que al no haber una definición aceptada de terrorismo en el derecho consuetudinario internacional, este delito no podría ser juzgado sobre la base de jurisdicción universal, en CASSESE, Antonio, ob. cit., p. 994.
Deben agregarse además las opiniones de algunos autores como el propio Cassese, quien estima que al menos el terrorismo de Estado de efectos transnacionales está prohibido por el derecho consuetudinario internacional como una categoría de crimen internacional en propiedad, distinta a las tradicionales.
AMBOS, Kai, ob. cit., p. 158.
Ibíd., p. 165.
Ibíd., p. 166.
Ibíd., págs. 166-7.