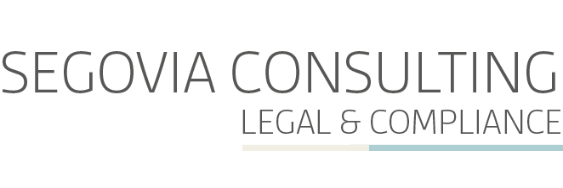1. La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes. Consideraciones generales
El Tribunal Oral en lo Penal (en adelante TOP) de Los Andes, dictó sentencia condenatoria con fecha 13 de enero de 2012, en contra del acusado de iniciales LPF por su participación en calidad de autor de 4 delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación ilícita para el tráfico de drogas en la hipótesis del inciso 1º del artículo 16 de la Ley Nº 20.000 y lavado de dinero; condena asimismo el TOP a otros 16 acusados por su participación en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y tráfico ilícito de drogas. De estos 16 imputados, 6 fueron condenados exclusivamente por su responsabilidad en el delito de tráfico de drogas, siendo absueltos por el TOP de la acusación deducida en su contra por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, y uno además fue absuelto del delito de usurpación de identidad que le fuera imputado.
Las defensas de los condenados LPF y MAR recurrieron de nulidad en contra de la referida sentencia, invocando las causales de las letras a) y b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. Por su parte, las defensas de los condenados ZMV, DMV, EMV y HMV recurren de nulidad invocando la causal de la letra b) del artículo 373 del CPP. Respecto al primer recurso, existiendo una causal de nulidad cuyo conocimiento es de competencia de la Excma. Corte Suprema, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), los antecedentes fueron remitidos a dicho tribunal. Con fecha 29 de febrero de 2012, la E. Corte Suprema declara inadmisible el recurso de nulidad interpuesto sólo respecto a la causal de la letra a) del artículo 373 CPP invocada, decretando en consecuencia la remisión de los antecedentes a la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin que ésta conociera de la causal de nulidad subsistente.
El 26 de marzo de 2012 se da inicio a la audiencia fijada para conocer de los dos recursos de nulidad impetrados por las defensas de los condenados, ante la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Frente a la inasistencia de los abogados defensores, se declaran abandonados los recursos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 358 inciso 2º del CPP, consecuencia de lo cual, la sentencia del TOP de Los Andes quedó firme y ejecutoriada.
Los hechos que se tuvieron por acreditados, y que constituyeron finalmente el sustrato fáctico en virtud del cual se tuvo por configurado el delito de lavado de dinero, tipificado en el artículo 27 de la Ley Nº 19.913, puede resumirse como sigue: el acusado, LPF, a sabiendas que determinados bienes procedían directamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas realizadas de manera reiterada en el tiempo por la organización dedicada al tráfico de drogas que él mismo lideraba, desplegó una serie de conductas con la finalidad de ocultar y disimular su origen ilícito.
De esta forma, adquirió bienes muebles e inmuebles que inscribió a nombre de terceros, quienes actuaron como sus testaferros con la finalidad de desvincular los bienes de su real propietario y origen; y adquirió diversos otros bienes, muebles e inmuebles, con dineros provenientes de la comisión de los delitos de tráfico de drogas. A mayor abundamiento, continúa el fallo, el acusado no contaba con actividades declaradas ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que redundaría en la inexistencia de rentas de origen legítimo que le permitieran justificar la adquisición de sus bienes.
El fallo del TOP de Los Andes no realiza un profundo análisis jurídico en torno al delito de lavado de dinero, sus características, objeto de protección, estructura, etc. Sin embargo, se pronuncia respecto al tipo subjetivo del delito, en particular sobre los alcances del dolo en cuanto conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto del blanqueo, abordando una posición que se pasa a analizar someramente a continuación.
2. Lavado de dinero. Conocimiento del origen ilícito de los bienes y dolo eventual
2.1. Cuestiones generales
El delito de lavado de dinero exige la concurrencia de dolo, que en términos generales importa que el agente “… conozca todos los elementos objetivos típicos de la figura delictiva –sujetos, conducta, relación de causalidad, resultado, objeto- y, a partir de esa cabal noticia, quiera realizarlos”. Se requiere, también, conocimiento del origen ilícito de los bienes sobre los que recae la conducta típica: ocultar o disimular el origen de los bienes o los propios bienes en la figura de la letra a); o adquirir, poseer, tener o usar bienes en el tipo de la letra b) del art. 27.
El nivel de conocimiento del delito precedente presenta al menos dos aspectos relevantes: el contenido de dicho conocimiento y la clase de dolo admisible a su respecto. Respecto al primer tema, someramente, se ha señalado que en general no es necesario un conocimiento acabado y pormenorizado de todas las circunstancias y elementos que rodearon la comisión del delito base. En este sentido, por ejemplo, Blanco ha señalado:“En nuestra opinión, siguiendo a la doctrina mayoritaria y a la jurisprudencia, el conocimiento ha de recaer sobre la comisión de un delito previo, que se conecta con la procedencia delictiva de los bienes. No es necesario que el conocimiento sobre la conducta delictiva sea exhaustivo, en el sentido de alcanzar elementos del mismo tales como su autor, el tiempo o el lugar del mismo”. La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha seguido esta opinión al señalar que el delito previo es un elemento de carácter normativo que “… va más allá de las meras sospechas, suposiciones o conjeturas, sin que sea equiparable al conocimiento exhaustivo y pormenorizado del hecho criminal en cuanto a sus particularidades o circunstancias de fecha, forma o lugar”.
En el mismo sentido Politoff quien, aunque como veremos, es partidario de exigir dolo directo (refiriéndose en todo caso al antiguo tipo penal de lavado de dinero, del art. 12 de la Ley Nº 19.366), sobre el contenido del conocimiento, y es la cita que utiliza el fallo del TOP, que expresa: “(…) atendida la naturaleza altamente normativa del objeto del dolo, en este caso, resulta imposible un conocimiento acabado del hecho previo y de su calificación jurídica en la ley o del origen de los bienes objeto del delito, bastando, para que exista dolo, que el conocimiento profano del hechor abarque la noción que los bienes proceden de alguna fase del ciclo de la droga”.
En el actual artículo 27 de la Ley Nº 19.913, que establece un catálogo taxativo de delitos que pueden ser base o precedentes del lavado de activos, el contenido del conocimiento debe ser entendido en los mismos términos planteados por Politoff y los otros autores citados, sólo que abarcando alguno de los delitos incluidos en la lista del art. 27. De esta manera, el tipo penal no exigiría conocer todos los detalles específicos de los hechos, ni a su autor ni tampoco su exacta o concreta calificación jurídica, bastando el conocimiento en la esfera del profano de que los bienes provienen de alguno de los delitos contenidos en el catálogo. Es decir, que el sujeto “… tenga un conocimiento aproximado de la significación social y jurídica de la previa existencia de un hecho en el cual tienen origen los objetos de su acción”.
El otro tema, y al que nos referiremos a continuación, tiene que ver con la clase de dolo exigible a ese conocimiento del hecho previo. En otras palabras, la pregunta es si sobre los extremos del delito previo que deben conocerse por el autor del delito de lavado de dinero doloso sólo puede obrarse con dolo directo o se incluye además el eventual –representación de la posibilidad de que los bienes tengan un origen ilícito, aceptando la alternativa e incurriendo sin embargo en la conducta-.
2.2. “A sabiendas” y dolo eventual
El primer tema que aborda la sentencia, respecto al delito de lavado de dinero, se refiere al nivel de conocimiento exigido por el tipo penal sobre el origen ilícito de los bienes o dineros. Las jueces del TOP condenan exclusivamente por la figura o tipo de ocultamiento de lavado de dinero, contenido en la letra a) del artículo 27 de la Ley Nº 19.913. Y es sobre éste en torno al que realizan su análisis jurídico. Al respecto, señalan:
“(…) Asimismo, la norma ya citada emplea la expresión “a sabiendas” que hace alusión al dolo, aceptándose incluso la posibilidad del dolo eventual ya que “atendida la naturaleza altamente normativa del objeto del dolo, en este caso, resulta imposible un conocimiento acabado del hecho previo y de su calificación jurídica en la ley o del origen de los bienes objeto del delito, bastando, para que exista dolo, que el conocimiento profano del hechor abarque la noción que los bienes proceden de alguna fase del ciclo de la droga” (Politoff, El lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes, Santiago, 1999, pp.75 y ss)”.
Si bien en el caso concreto analizado por el TOP no parecía estrictamente necesaria una alusión tan específica sobre la materia –pues condena por lavado de dinero al autor del delito base que también tiene por acreditado, en consecuencia difícilmente podría haberse visto en la necesidad de justificar una condena por la comisión de dicho ilícito con dolo eventual sobre el conocimiento del origen ilícito de los bienes-, su incorporación expresa merece destacarse.
La solución alcanzada por el TOP es la que ha recogido la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales y estimamos es la correcta. El principal problema, sin duda, es la utilización de la expresión a sabiendas que utiliza el artículo 27 letra a) de la Ley Nº 19.913 y, aunque no fue objeto del fallo, la expresión ha conocido que utiliza la letra b) de la misma norma, y la forma de interpretarlas al menos en el contexto normativo del tipo penal de lavado de dinero. Una primera alternativa es entenderlas como exigencia de dolo directo, excluyendo de esta forma las posibilidades de comisión con dolo eventual. La otra opción, que es la que sigue el TOP, es entenderlas como una mera alusión al dolo, incluyendo por tanto sus variantes de dolo directo y eventual.
En la primera visión, existen quienes entienden que expresiones como la utilizada por la Ley Nº 19.913, junto a otras similares tales como maliciosamente, sabiendo, constándole y otras, han sido utilizadas por el legislador justamente para exigir dolo directo. En esta línea, y refiriéndose en particular al delito de lavado de dinero en la legislación chilena, Manríquez ha señalado que “(…) La expresión “a sabiendas” del origen ilícito de los activos o bienes que el sujeto oculta o disimula debe tomarse no sólo en el puro aspecto intelectual propio del dolo, que debe abarcar ciertamente la proveniencia de esas cosas y la descripción típica del así actuar, sino que más aún y al mismo tiempo, que el hechor obre con la voluntad de realizar un comportamiento injusto, que reconoce como disvalórico e indeseable jurídicamente, demostrando desprecio por el bien jurídico protegido en el tipo, vale decir, deberá exigirse al autor de estos comportamientos que obre con dolo directo en el conocer y en el hacer…”.
En la segunda interpretación, seguida por el TOP, y que como señaláramos entendemos la correcta, al menos para el delito de lavado de dinero, la expresión “a sabiendas” no excluye la posibilidad de comisión con dolo eventual. De suma relevancia y utilidad es traer aquí las razones esgrimidas por Hernández para sustentar esta tesis (que aunque las utiliza refiriéndose al derogado tipo penal de lavado de dinero del artículo 12 de la Ley Nº 19.366, son plenamente aplicables al caso en estudio), y que pueden sintetizarse de la siguiente manera:
a) De la historia de los preceptos que contemplaban estas expresiones sólo podría concluirse que el legislador lo que habría pretendido era anular la presunción de dolo que se entendía contenida en el artículo 1º inciso 2º del Código Penal, o simplemente destacar o recalcar el carácter doloso de la conducta, sin que pueda desprenderse una intención de excluir una forma de dolo que además no era conceptualmente conocida al momento de redactarse las disposiciones que las contienen.
b) Sin perjuicio de lo anterior, la utilización de estas palabras por el legislador ha sido realizada de modo completamente asistémico, sin ninguna lógica o patrón coherente del cual pueda extraerse algún principio o razonamiento que permita arribar a conclusiones dogmáticas aplicables. En palabras del autor: “ (…) Probablemente la conclusión más relevante a que puede conducir el trabajo de Amunátegui sea que, en rigor, no resulta plausible extraer conclusiones generales sobre la materia, pues todo indica que el legislador chileno ha empleado ésta y otras expresiones de modo variable y no sistemático, aun de manera inconsciente, de suerte que no parece razonable atribuirles mayores consecuencias dogmáticas”.
De manera similar, y refiriéndose ahora al tipo penal de lavado de dinero contenido en la Ley Nº 19.913, Prambs indica que la comisión redactora del Código Penal no conoció la distinción entre las distintas clases de dolo, y que en el Código utiliza palabras asimilables al dolo, como maliciosamente, con distintos significados y no siempre con uno preciso.
c) Prescindiendo, entonces, de una u otra expresión, lo relevante es preguntarse si el derecho chileno admite o no la comisión con dolo eventual, y si el delito de lavado de dinero es de aquellos casos excepcionales que lo excluyen. Para ambas preguntas Hernández contesta afirmativamente. En particular respecto al delito de lavado de dinero, indica que el legislador no hizo siquiera alusión a la posibilidad de excluir un actuar aceptando la posibilidad de que su objeto material provenga de un delito base, es decir excluyendo el dolo eventual, y lo mismo debe decirse respecto al tipo penal del art. 27 de la Ley Nº 19.913. En esta línea, Prambs ha señalado: “(…) En cuanto al conocimiento del origen ilícito de los bienes, es fácilmente aceptable que el sujeto incurra en conducta típica por medio de dolo eventual, respecto del origen de ellos…”, y luego da algunos ejemplos de conductas que a su juicio constituirían lavado de dinero cometido con dolo eventual.
d) La anterior es la postura dominante en el derecho comparado, en particular el derecho español. Así, por ejemplo, Blanco ha apuntado la necesidad de que el tipo penal mencione expresamente que el autor conozca el origen ilícito de los bienes, ya que se trata del elemento alrededor del cual “giran las conductas de lavado de dinero en el plano subjetivo”. Ahora bien, en cuanto a la clase de dolo exigido, señala que en España y en países como Alemania y Suiza, basta la concurrencia del dolo eventual. En España se admite por la doctrina el dolo eventual aun teniendo presente la redacción del tipo penal de blanqueo el cual, como en Chile utiliza la expresión “sabiendo” y “a sabiendas” (art. 301 Código Penal español), y sanciona un tipo imprudente de blanqueo.
En palabras del autor: “En nuestra opinión, siguiendo a la doctrina mayoritaria, la expresión “a sabiendas” hace referencia al dolo típico en todas sus formas. Por tanto, no estimamos acertado restringir el ámbito de aplicación del artículo 301 números 1 y 2 CP solamente a los casos en que concurra dolo directo. Va a ser posible realizar tal delito mediante dolo eventual”.
Sobre las clases de dolo, otros autores españoles difieren al interpretar algunas de las hipótesis punibles a título de lavado de dinero como exigencias de dolo directo exclusivamente, y otras en que cabría la aceptación del dolo eventual.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha refrendado las posturas de la doctrina. En efecto, ha señalado que no se exige necesariamente dolo directo, bastando el eventual e incluso la posición de ignorancia deliberada, es decir, quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor de las consecuencias penales de antijurídico actuar.
Respecto a los requisitos que debieran cumplirse en el agente para ser reprochado a nivel de dolo eventual por haber conocido previamente el origen ilícito de los bienes, ha declarado que ese conocimiento existe cuando el autor “… ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita y actúa para ocultar o encubrir o ayudar a la persona que haya participado en la ilícita actividad, sin que deba exigirse una concreta calificación siendo bastante un conocimiento genérico de la naturaleza delictiva del hecho sobre cuyos efectos actúa. En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social”. El mismo fallo indica más adelante que en orden a acreditar los elementos subjetivos del tipo –dolo-, se debe recurrir a las inferencias lógicas extraídas de hechos objetivos que permitan acreditar ese conocimiento –prueba indiciaria-.
En el contexto de la normativa internacional, también resulta patente la utilización en instrumentos y recomendaciones de la expresión a sabiendas u otras similares al momento de referirse al origen delictivo de los bienes, lo que genera la misma discusión que venimos comentando. Algunos, en este sentido, y en general abogando por la inclusión del dolo eventual como parte del tipo subjetivo del delito de lavado de dinero, han señalado que sería recomendable que en tales instrumentos se haga mención al mismo.
2.3. El artículo 27 de la Ley Nº 19.913 y su historia
A los argumentos señalados, cabría agregar otros que se desprenden de la forma en que el legislador chileno penalizó el lavado de dinero en la Ley Nº 19.913. En efecto, en su artículo 27, y a diferencia de lo que ocurría en la Ley Nº 19.366, describe y sanciona dos figuras dolosas de lavado de dinero, en sus letras a) y b) y una culposa en su inciso 4º. En cuanto a las figuras dolosas, mientras que aquella descrita en la letra a) –denominada comúnmente de ocultamiento– utiliza la expresión a sabiendas al momento de referirse al conocimiento del origen de los bienes, la contenida en la letra b) –el tipo de contacto o aislamiento– utiliza la expresión conociendo. De esta manera, en el tipo de ocultamiento se castiga a quien de cualquier forma oculte o disimule el origen de determinados bienes a sabiendas de su origen ilícito; y en el segundo caso a quien adquiera, tenga, posea o utilice bienes de origen ilícito conociendo tal origen y, además, con ánimo de lucro. En su inciso 4º, la norma sanciona con una pena menor a quien incurra en las conductas descritas en la letra a) cuando no ha conocido el origen ilícito de los bienes por negligencia inexcusable.
La pregunta, entonces, es cómo entender el contenido del tipo subjetivo del delito de lavado de dinero cuando en todas las variantes tipificadas por el legislador utiliza términos y palabras diferentes para referirse al mismo. Y, en segundo término, si ello incide o no en la exclusión del dolo eventual, al menos en lo que respecta al conocimiento del origen de los bienes que constituyen el objeto material del delito.
El tema fue sumamente debatido durante el proceso de formulación de la ley, tal como consta de la historia fidedigna de la misma. Apareció ya en la discusión realizada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional. En efecto, al momento de analizar el nuevo tipo penal de lavado de dinero propuesto, la representante del Consejo de Defensa del Estado apuntó que la inclusión de elementos subjetivos adicionales como el ánimo de lucro, y también el empleo de palabras o frases como sabiendo eran inapropiadas. En el segundo caso, porque ello implicaría la exigencia de dolo directo, excluyendo el dolo eventual. Al respecto, el Diputado Bustos señaló ser partidario de eliminar tanto las referencias al ánimo de lucro como el término sabiendo, para que de esta manera quedara incluida en la figura tanto el “dolo específico” como el eventual. La norma, sin referencia de ningún tipo a elementos subjetivos ni en su letra a) ni en su letra b), e incluyendo la figura culposa, fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión, y posteriormente por la Cámara de Diputados.
Durante la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en segundo trámite constitucional, el tema fue nuevamente objeto de prolongado análisis. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, el debate encontró opiniones divergentes que de alguna manera determinaron el contenido de la ley que finalmente fue publicada. Por una parte, Juan Pablo Hermosilla, invitado a exponer a la Comisión en su calidad de profesor de Derecho Penal, sostuvo en primer lugar que el delito de lavado de dinero es una forma de encubrimiento, y como tal se encuentra descrita y sancionada con toda claridad en el artículo 17 del Código Penal, norma que pidió tener en consideración al momento de tipificar el delito. Respecto al tema específico del tipo subjetivo, señaló que, como forma de encubrimiento, es inaceptable la inclusión de dolo eventual y menos alguna figura culposa; la conducta, al igual que lo establece el artículo 17 cuando señala “(…) con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo…”, debe exigir dolo directo.
La posición contraria fue sostenida principalmente por la representante del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) –actual SENDA- y por el representante del Consejo de Defensa del Estado. La primera apuntó que el proyecto en discusión estaba en la línea de lo recomendado y establecido en convenciones y tratados internacionales firmados y ratificados por Chile; y que respecto al tema específico del tipo subjetivo y la expresión “a sabiendas”, indicó que la doctrina recomienda suprimirla por “perturbadora” y por indicarle al juez que se requiere dolo directo. El representante del Consejo de Defensa del Estado, por su parte, consideró un avance que el proyecto no hiciera referencias a elementos subjetivos, aunque estimó que aunque se mantuviera la expresión “a sabiendas”, no ve que ello influiría en la aplicación práctica de la norma. El profesor Hermosilla retrucó indicando que sí debiera incorporarse una referencia expresa al dolo directo, como “a sabiendas” o “maliciosamente”, para que el juez sepa que sólo puede cometerse el delito con dolo directo.
El Ejecutivo, recogiendo las opiniones expresadas en el debate, propuso una nueva redacción de la norma, reponiendo la expresión “a sabiendas” en la letra a) y “ha conocido” en la letra b), como indicadoras de dolo directo, pero manteniendo la figura de lavado culposo, la que finalmente fue restringida solamente a las conductas de la letra a) –tipo de ocultamiento-, que entendió la Comisión era la figura de mayor gravedad. La norma así construida, fue aprobada por la Comisión, y luego de modificaciones menores, aprobada por el Congreso Nacional y finalmente publicada en el Diario Oficial.
El debate legislativo sintetizado en los párrafos precedentes es de suma relevancia al menos por dos razones: primero, porque deja constancia de que la voluntad del legislador era efectivamente la de sancionar el delito de lavado de dinero sólo cuando era cometido con dolo directo respecto al conocimiento del origen ilícito de los bienes, lo cual plasmó en la incorporación de las expresiones “a sabiendas” y “ha conocido”; y en segundo lugar porque a pesar de lo anterior fue increíblemente inconsistente, y mantuvo la sanción de una figura de lavado de dinero culposa, provocando un importante desbarajuste desde el punto de vista sistemático, a tal punto que a pesar de su voluntad de castigar el delito sólo con dolo directo, no queda sino deducir que, en los términos que viene redactada la norma, debe interpretarse sin duda como inclusiva del dolo eventual.
Respecto a lo primero, cabe agregar que no se desprenden con claridad las razones que tuvo el legislador para limitar el conocimiento del origen sólo al dolo directo. Una somera revisión de las opiniones de los H. Senadores en la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, especialmente de los H. Senadores Viera Gallo y Espina, no permiten deducir sus fundamentos. En cuanto a las opiniones vertidas por el profesor Hermosilla, que podrían entenderse como fuente de los votos de los legisladores a favor de reponer las expresiones comentadas, cabría formular algunos comentarios. En primer lugar, el contenido que le da a expresiones o palabras como “a sabiendas”, “maliciosamente” o “conociendo”, como indicadoras de una exigencia de dolo directo con exclusión del eventual, se ha señalado precedentemente, no pueden entenderse en tal sentido en el contexto histórico de su uso por el legislador de 1874. Y, en segundo término, y aun aceptando la posibilidad de entender el delito de lavado de dinero como una especie de tipo calificado o sui generis de encubrimiento, de ello no se sigue necesariamente que deba excluirse el dolo eventual con referencia al conocimiento del hecho previo o encubierto, porque, en efecto, el encubrimiento tampoco exige exclusivamente dolo directo en este aspecto. En este sentido, y refiriéndose específicamente a las hipótesis de encubrimiento del artículo 17 del Código Penal, varios autores nacionales han aceptado expresamente la posibilidad de encubrimiento con dolo eventual en torno al conocimiento del delito principal.
En cuanto a la segunda conclusión expresada más arriba, ésta se deduce de la forma en que quedó finalmente descrito el delito de lavado de dinero, en el actual artículo 27: dos figuras dolosas que en cuanto al conocimiento del origen ilícito de los bienes exigen (irían) dolo directo; y una figura culposa que sólo abarca las conductas descritas en el tipo de ocultamiento, que para los propios legisladores es la figura más grave de aquellas contenidas en la norma. Si siguiéramos la lógica del legislador, debiéramos concluir que el tipo de ocultamiento de lavado puede ser cometido sólo con dolo directo o con culpa –negligencia inexcusable-, en cuanto al conocimiento del origen de su objeto material, pero no con dolo eventual, mientras que la figura en principio menos grave de lavado, la de la letra b), sólo puede ser cometida con dolo directo en ese aspecto. En el caso concreto, lavado de dinero cometido con dolo eventual sobre el origen de los bienes, la norma obligaría al juez a absolver al acusado o a condenarlo a título de lavado culposo, sin que en rigor sea correcta la solución y sin que además, como se apuntó más arriba, exista ninguna razón que permita sustentar una diferencia en el tratamiento punitivo entre el dolo directo y el eventual –que es lo que ocurriría en este caso: se aplicaría la pena del tipo culposo-. Lo mismo acontecería en el caso de la letra b), sólo que ni siquiera existiría una figura culposa a la cual remitirse. Aquí simplemente el juez debería absolver.
Una mínima coherencia sistemática, en este sentido, exigiría interpretar la norma incluyendo la posibilidad de dolo eventual en el conocimiento del origen ilícito de los bienes, en ambas figuras dolosas del artículo 27 de la Ley Nº 19.913. Sostener lo contrario llevaría al absurdo descrito en el párrafo que antecede, sobre el que no se encuentra ningún fundamento razonable que lo avale. En efecto, la verdadera laguna de punibilidad que se produce en el caso de la letra a) de la norma, en cuanto a castigar el dolo directo y la culpa pero no el dolo eventual es abiertamente contra-sistémica; y en cuanto a la letra b), no se vislumbra ninguna razón, ni dogmática ni de política-criminal, que permita hacer una distinción a este respecto, menos cuando dicha figura exige un elemento subjetivo adicional, el ánimo de lucro, cuya incorporación en la ley no deja de ser discutible, ya que por sí mismo restringe la aplicación de la norma. En otras palabras, aun cuando podamos, por razones sistemáticas y lógicas, concluir que en el tipo de lavado de ocultamiento de lavado de dinero se incluye el dolo eventual en cuanto a conocimiento del origen ilícito de los bienes, esa misma aseveración nos debe llevar, una vez más por consideraciones sistemáticas y lógicas, a aceptar también el dolo eventual en la figura de contacto.
Las diferencias estructurales que puedan presentar ambas figuras se ven ya reflejadas en todo caso en la exigencia del ánimo de lucro que no contempla la figura de la letra a) y sí la de la de la letra b), cuyo fundamento además quedó plasmado en la historia de la ley. Lo razonable, es que en torno al mismo elemento típico, conocimiento del origen ilícito de los bienes, se exija el o los mismos requisitos a nivel de dolo; sin perjuicio que las diferencias entre ambos tipos, en otros niveles de sus estructuras típicas, puedan generar la inclusión de requisitos adicionales, justamente como el ánimo de lucro.
En consecuencia, y no existiendo una definición gramatical que permita, literal (gramatical) o contextualmente, asignarle a expresiones como “a sabiendas” o “ha conocido” una referencia expresa al dolo directo, no queda sino interpretarla, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, estándose al verdadero espíritu de la misma, con independencia de lo señalado por sus creadores. Como apunta Garrido: “La “intención o espíritu” –el telos– se debe encontrar primeramente en la propia “ley”, que no es el artículo o la disposición aislada, sino el conjunto del texto del que forma parte. Ese conjunto ilustra el sentido de la disposición individual. De modo que el recursos sistemático, además de vincularse con el recurso gramatical, debe relacionarse con el “teleológico”; el sentido de la ley puede determinar el alcance gramatical de las expresiones como también –y principalmente- la finalidad de una disposición. (…) En todo caso, debe tenerse en cuenta que, “con su promulgación, la ley se desprende de manera definitiva del ámbito del poder y de los motivos del legislador y llega a ser una fuente jurídica independiente, que debe ser enjuiciada a partir de su función actual”. De manera que la interpretación histórica no tiene generalmente carácter decisivo, pero sí sirve de refuerzo a otros criterios”.
Tan evidente resulta interpretar la norma en el sentido apuntado más arriba, que ésta ha sido la manera de entenderla y aplicarla por la mayoría de nuestra jurisprudencia.
2.4. Jurisprudencia de nuestros tribunales
El fallo del TOP de Los Andes no ha sido el primero en aceptar la inclusión del dolo eventual en el tipo subjetivo del delito de lavado de dinero, en cuanto conocimiento del origen ilícito de los bienes, aun frente a las expresiones a sabiendas y ha conocido.
Así por ejemplo, un fallo del 2º TOP de Santiago declaró (destacados nuestros):
“Décimo Quinto: En conclusión, en virtud de todos los razonamientos anteriores, estos sentenciadores han adquirido la convicción de que el delito de lavado de activos en nuestra legislación se puede cometer aún con dolo eventual toda vez que como se ha dicho, en estos casos la naturaleza altamente normativa del objeto del dolo, impide exigir un conocimiento acabado del hecho previo y de los orígenes ilícitos del dinero recibido, por lo que en la especie basta que el conocimiento del ejecutor abarque la noción de que los bienes proceden de alguna fase del ciclo de la droga, razones por las cuales se desestiman las argumentaciones de la Defensa en contrario, en cuanto señalaron que éste sólo puede configurarse con dolo directo. Esto es, cuando el sujeto activo se representa una conducta altamente peligrosa para un bien jurídico determinado y pese a ello igual la lleva a cabo. En palabras del experto español Santiago Mir Puig, el dolo exige conocimiento de la concreta capacidad de la conducta para producir el resultado típico fuera del marco del riesgo permitido. Esta peligrosidad concreta y típicamente relevante es la base objetiva a que debe referirse la representación intelectual necesaria para el dolo. En efecto, en el dolo eventual el sujeto realiza voluntariamente la conducta que se advierte como suficientemente peligrosa en el caso concreto”.
De forma similar, un fallo del 6º TOP de Santiago recientemente ha señalado (destacados nuestros):
“Otro punto importante a considerar al inicio del estudio es el relativo al dolo exigido en el tipo penal del artículo 27 de la ley 19.913 en consideración al empleo de la expresión “a sabiendas” incorporada en la descripción de las conductas sancionadas. Sobre ello parece haber consenso en cuanto a que el tipo acepta la posibilidad del dolo eventual, pues “ atendida la naturaleza altamente normativa del objeto del dolo en este caso, resulta imposible exigir un conocimiento acabado del hecho previo y de su calificación jurídica en la ley o del origen de los bienes objeto del delito, bastando, para que exista dolo, que el “conocimiento profano” del hechor abarque la noción de que los bienes proceden de alguna fase del ciclo de la droga” (Sergio POLITOFF, El lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes, Santiago 1999, pág.75s.) Sólo en situaciones de gran proximidad a los hechos será posible una información exacta. Opinión a la que este Tribunal adhiere fundado básicamente en la percepción que de los hechos, materia de la causa, se ha podido tener. A partir de esta observación se ve cómo los sujetos activos asumen distintos roles y posturas en el desarrollo del ilícito, unos más cercanos al comercio de la droga y otros asumiendo un rol más alejado, pero no menos importante a la hora de prestar sus nombres o parte de su patrimonio en pro de buscar mecanismos de incorporación de los dineros obtenidos en la venta de droga al sistema formal”.
El mismo TOP, en otro fallo, indicó (destacados nuestros): “(…) el delito de lavado de activos puede cometerse tanto con dolo directo como con dolo eventual, considerando, principalmente en esta parte, que en el derecho chileno y en la dogmática comparada se reconoce en general y sin discusión al dolo eventual como una forma básica de dolo, criterio que también habría sido recogido por la jurisprudencia, existiendo consenso en que no existe verdaderamente una diferencia que justifique un tratamiento jurídico-penal distinto entre el conocimiento efectivo de un hecho o el propósito positivo de obtener un resultado, y la representación de la posibilidad de lo uno o de lo otro unida a la aceptación de la misma”. En contra, exigiendo dolo directo, el mismo tribunal se pronunció en un reciente fallo de este año.
2.5. Resumen
i) La sentencia del TOP de Los Andes declara que, en referencia al conocimiento del origen ilícito de los bienes en el delito de lavado de dinero, y a pesar de la expresión “a sabiendas” que utiliza la norma, basta el dolo eventual.
ii) El delito (doloso) de lavado de dinero exige dolo, y el conocimiento acerca del origen ilícito de los bienes. El contenido de dicho conocimiento debe abarcar solamente la tipicidad y antijuridicidad de alguno de los delitos contenidos en el catálogo del art. 27 de la Ley Nº 19.913, sin exigirse un conocimiento completo y pormenorizado de todos los detalles del hecho previo ni de su exacta o concreta calificación jurídica, bastando un conocimiento en la esfera del profano.
iii) Expresiones como “a sabiendas”, “maliciosamente”, “ha conocido” y otras similares, en el contexto histórico de su utilización en el Código Penal chileno, no son indicativas de una referencia al dolo directo, con exclusión del eventual. Por otra parte, el derecho chileno sí reconoce el dolo eventual como forma básica de dolo, el cual no justificaría un tratamiento punitivo diferente del dolo directo.
iv) La historia de la Ley Nº 19.913 da cuenta de la voluntad del legislador de exigir dolo directo en cuanto al conocimiento del origen delictivo del objeto material del delito de lavado (doloso). Sin embargo, la forma en que finalmente quedó redactado el artículo 27, que describe el delito de lavado de dinero, especialmente por la incorporación de una figura culposa, unido a los debates producidos durante el proceso de formulación de la ley, exigen interpretar la norma, aludiendo a su verdadero espíritu y sentido, y por razones lógicas y sistemáticas, simplemente como una exigencia de dolo, incluyendo por cierto el dolo eventual.
v) Por todas las razones señaladas, el delito de lavado de dinero (doloso), puede ser cometido con dolo eventual respecto al conocimiento del origen ilícito de los bienes. Esta es, por lo demás, la opinión mayoritaria de la doctrina nacional y española, y es la que ha seguido la jurisprudencia de los tribunales chilenos y el Tribunal Supremo Español.
Abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, Fiscalía Nacional, Ministerio Público.
RUC Nº 0901120081-5, RIT Nº 14-2011.
Rol Nº 1239-12. La Corte declara inadmisible el recurso por carecer, en su concepto, de peticiones concretas, acogiendo los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en ese sentido.
Nº Ingreso RPP 275-2012.
Por no constituir el objeto de análisis del presente artículo, se omitirá referencia a los hechos que se tuvieron por acreditados y que configuraron los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas (considerando trigésimo segundo) y tráfico ilícito de drogas (considerandos séptimo, undécimo, décimo sexto, vigésimo y vigésimo cuarto).
Considerando vigésimo octavo.
Caparrós, F. (1998). El delito de blanqueo de capitales. Editorial Colex, p. 392.
Existe todo un debate en torno a la naturaleza jurídica de esta exigencia de conocimiento del origen ilícito de los bienes, entendiendo algunos que se trata de un elemento subjetivo del tipo, otros que es parte integrante de la conciencia de antijuridicidad y, otros, que sería la opinión mayoritaria, quienes entienden que estamos ante un requisito del elemento cognoscitivo del dolo. En este sentido, Aránguez, C. (2000). El delito de blanqueo de capitales. Editorial Marcial Pons, p. 265. Sin perjuicio, además, de la en general vigente discusión sobre los elementos del dolo. Al respecto, Ragués, R. (1999). El dolo y su prueba en el proceso penal. Editorial J.M. Bosch.
Desde ya en nuestra legislación la referencia al delito previo se hace como hecho típico y antijurídico, omitiendo la voz culpable, por lo que al menos a nivel de prueba no se exigiría la comprobación de la participación punible en el delito previo de una o más personas. De esta manera, el conocimiento del delito precedente no abarca el conocimiento del autor del mismo por expresa disposición de la ley.
Blanco, I. (1997). El Delito de Blanqueo de Capitales. Editorial Aranzadi, p. 377. De modo similar, Caparrós, F. ob. cit. p. 330, quien señala: “(…) creemos que debe bastar con que se pruebe que, al tiempo de realizar la operación, el sujeto tuvo noticia de que los bienes implicados en la misma procedían de la comisión de alguna clase de delito, con independencia de cuál fuere su naturaleza”.
Tribunal Supremo Español, sentencias de fecha 14 de marzo y 3 de diciembre de 1997.
Politoff, S. (1999). “El lavado de dinero”. En: Politoff, S./ Matus, J.P. (coordinadores). Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes, editorial ConoSur, Santiago, pp. 75-6.
En este sentido, sobre la valoración paralela en la esfera del profano como vara sobre la cual medir el nivel de conocimiento del delito previo en el agente, y aceptando incluso su conocimiento eventual, Palma, J. (2000). Los delitos de blanqueo de capitales. Editorial Edersa, pp. 564-5.
Muñoz Conde, citado en Del Carpio, J. (1997). El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Editorial Tirant Lo Blanch, p. 306.
Cabría recordar, sin perjuicio de las referencias que se harán más adelante, que el inciso 4º del art. 27 contiene una figura culposa de lavado de dinero, que castiga a quien incurra en las conductas de la letra a) cuando no ha conocido el origen ilícito de los bienes por negligencia inexcusable.
Considerando trigésimo primero.
El art. 27 en su inciso primero dispone: “Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales: a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en …”.
La letra b) del artículo 27 castiga a quien “… adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito”.
Pueden verse las referencias a autores que entienden explícitamente como una posibilidad que estas expresiones constituyan exigencia de dolo directo en Hernández, Héctor (2005). Informe en Derecho confeccionado para el Ministerio Público. Santiago, 2004, p. 6. En: Ministerio Público, Informes en Derecho, publicación de la Fiscalía Nacional, p. 321. En este mismo sentido, refiriéndose en particular al delito de lavado de dinero contenido en el artículo 12 de la Ley Nº 19.366, hoy derogado, Politoff, S. (1999). “El lavado de dinero”, ob. cit., pp. 74-5. No deja de llamar la atención, por lo mismo, que el fallo en comento y otros anteriores hayan tomado esta misma obra de Politoff al momento de justificar la inclusión del dolo eventual en este aspecto. Lo anterior puede deberse a una confusión entre el contenido del conocimiento del delito previo, que es a lo que se refiere Politoff en la cita utilizada en los fallos, y la clase de dolo o nivel de exigencia de conocimiento sobre ese contenido, que para Politoff sólo podía adoptar la forma de dolo directo.
Manríquez R., Juan Carlos. “Delitos de Blanqueo y Lavado de Activos, en el Marco de Operaciones Sospechosas”, en: HYPERLINK “http://www.carlosparma.com.ar/Blanqueoylavado.doc” http://www.carlosparma.com.ar/Blanqueoylavado.doc., p. 14.
El artículo 12 de la Ley Nº 19.366, en su inciso primero, disponía: “El que, a sabiendas que determinados bienes, valores, dineros, utilidad, provecho o beneficio se han obtenido o provienen de la perpetración, en Chile o en el extranjero, de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en esta ley…”. El artículo 27 letra a) de la Ley Nº 19.913, por su parte, como ya se indicó, también incluye la expresión a sabiendas para referirse al conocimiento del origen ilícito de los bienes.
Hernández, H., ob. cit., siguiendo en este punto a Amunátegui, Felipe (1961). “Maliciosamente” y “A sabiendas” en el Código Penal chileno. Editorial Jurídica de Chile.
Ob. cit., p. 9.
Prambs, C. (2005). El delito de blanqueo de capitales en el derecho chileno con referencia al derecho comparado. Editorial LexisNexis, pp. 418-9.
Respecto al primer tema, señala el autor que la doctrina chilena reconoce en general y sin discusión al dolo eventual como figura básica del dolo, lo que se correspondería con el estado actual de la dogmática comparada en la materia. Nuestra jurisprudencia, a partir de la sentencia de la E. Corte Suprema de fecha 21 de abril de 1960, también sigue esta opinión. La razón principal, en palabras de Hernández, es que “… se advierte que entre el conocimiento efectivo de un hecho o el propósito positivo de obtener un resultado y la representación de la posibilidad de lo uno o lo otro unida a la aceptación (o cualquier otra fórmula volitiva) de la misma no existe una diferencia tal que justifique en lo esencial un distinto tratamiento por parte del ordenamiento jurídico. (…) se debe reconocer como regla general que cualquier forma de dolo debe bastar para la realización de un delito (simplemente: dolo es dolo, cualquiera sea su apellido), lo que hace de la forma en apariencia menos exigente, esto es, del dolo eventual, la figura básica del dolo”. Ob. cit., pp. 10-11.
Ibíd., p. 11.
Prambs, C., ob. cit. pp. 422-3. Aunque algunos de los casos que plantea Prambs sea discutible que sean efectivamente de dolo eventual y no de culpa, o más precisamente, de negligencia inexcusable en los términos del art. 27 inciso 4º de la ley (en donde se con tiene la figura culposa de lavado de dinero).
Hernández, H., ob. cit. p. 12. Para una visión en Argentina, puede verse Cesano, J.D. (2007). “Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo”. En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 60 Fasc/Mes 1, 2007. Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado (BOE) editores, pp. 8-9.
Blanco, I. Ob. cit., pp. 358-60; 373.
Del Carpio, J., ob. cit., pp. 310 y ss.; Aránguez, C., ob. cit., p. 276. Estos autores excluyen el dolo eventual en figuras que contienen elementos subjetivos especiales, en particular la del art. 301.1 del Código Penal español (realizar actos para ocultar, encubrir o ayudar), lo que no ocurre en el art. 27. Y respecto al ánimo de lucro, su presencia no puede ser considerada una razón para excluir el dolo eventual, así Aránguez, C., ob. cit., p. 276.
Tribunal Supremo Español. Sentencia Nº 33/2005.
Tribunal Supremo Español. Sentencia Nº 157/2003.
Blanco, I. (2007). “Principios y recomendaciones internacionales para la penalización del lavado de dinero. Aspectos sustantivos”. En: Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Tercera edición. Organización de los Estados Americanos (OEA), República Bolivariana de Venezuela, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 155-7.
Hernández, Héctor (2008). “Límites del tipo objetivo de lavado de dinero”. En: Rodríguez Collao, Luis (coord.), Delito, Pena y Proceso. Libro homenaje a la memoria del profesor Tito Solari Peralta. Editorial Jurídica de Chile.
Historia de la Ley Nº 19.913. En: HYPERLINK “http://www.leychile.cl/Consulta/portada_hl?anio=2003” http://www.leychile.cl/Consulta/portada_hl?anio=2003.
Historia de la Ley Nº 19.913, cit. p. 68.
Ibíd., pp. 69-70.
Ibíd., p. 71.
Ibíd., pp. 129-34.
Ibíd., pp. 204-11. Da la impresión de que las opiniones vertidas por el profesor Hermosilla en la Comisión iban sobre todo orientadas a restringir la aplicación de una norma que encontraba excesiva o demasiado rigurosa, además de confusa. Por ello sus esfuerzos de reorientar tanto la penalidad como el contenido a la figura de encubrimiento del art. 17 del Código Penal, que aparentemente estimaba más clara y razonable desde el punto de vista de su penalidad.
Ibíd., pp. 211-12.
Ibíd., p. 217.
Ibíd., p. 218.
Ibíd., pp. 218-21.
Ibíd., p. 221.
Así, mientras el Senador Viera Gallo señaló que el delito de lavado de dinero, por su gravedad, debiera tener una regulación distinta a la del mero encubrimiento, sin llegar a identificar si su opinión era incluir o no el dolo eventual en referencia al conocimiento del origen ilícito de los bienes, el H. Senador Espina se refirió al punto en términos bastante ambiguos: “Declinó aceptar la lógica de legislar sacrificando gente inocente. Hay que ser rigurosos en los tipos penales, porque su aplicación está entregada a jueces muy buenos, jueces regulares y jueces malos, de modo que nuestro esfuerzo debe enfocarse a construir un tipo que cumpla adecuadamente los parámetros que aquí se han fijado”. Historia de la Ley Nº 19.913, ob. cit. pp. 212-6.
Así, Politoff, S.; Matus, J.P.; Ramírez, M.C. (2004). Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte General. Segunda edición, Editorial Jurídica de Chile, pp. 435-6. Cury, E. (2005). Derecho Penal. Parte General. Séptima edición ampliada, Ediciones Universidad Católica de Chile, p. 633. Etcheberry, A (1999). Derecho Penal, Parte General. Tomo II. Tercea edición ampliada y revisada (reimpresión). Editorial Jurídica de Chile, pp. 101-2. En contra, estimando que el encubrimiento sí exige dolo directo respecto al conocimiento del delito previo, Garrido, M. (2005). Derecho Penal. Tomo I, Parte General. Segunda edición actualizada. Editorial Jurídica de Chile, pp. 422-3.
Al respecto, Historia de la Ley Nº 19.913, cit. pp. 68-9 y 312-3.
Sobre ello, puede verse además la discusión en Sala de la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional, en particular las exposiciones de los Dipitados Burgos, Guzmán y Soto, y que reflejan de alguna manera la confusión a la que hemos hecho referencia. Historia de la Ley Nº 19.913, cit., pp. 386-399. Al respecto, también, resaltando la incoherencia de sancionar sólo por dolo directo e imprudencia, dejando fuera el dolo eventual, Aránguez, C., ob. cit. p. 276.
Historia de la Ley Nº 19.913, cit., p. 310.
En este sentido, y aduciendo también razones de política-criminal, Prambs, C., ob. cit., pp. 420-1. Sobre la posibilidad de aceptar el dolo eventual aun en tipos que exigen elementos subjetivos adicionales como el ánimo de lucro, Aránguez, C., ob. cit., p. 276.
Garrido, M. (2005). Derecho Penal. Tomo I, Parte General. Segunda edición actualizada. Editorial Jurídica de Chile, pp. 101-3. En sentido similar, Etcheberry, ob. cit. Tomo I, p. 106, quien señala que lo que debemos desentrañar a través de la historia de la ley no es la voluntad de los legisladores sino la voluntad de la ley. Politoff et al., ob. cit., apuntan al respecto: “La voluntad de la ley expresada en ella misma se descubre con el auxilio del método sistemático, ya que los preceptos jurídicos forman parte de sistemas que requieren una interpretación armónica”, p. 111.
2º TOP Santiago, RUC Nº 0500683346-4, RIT 51-2008. Fallo de fecha 18 de agosto de 2008.
6º TOP Santiago, RUC Nº 0700500869-1, RIT 236-2010. Fallo de fecha 11 de diciembre de 2010.
6º TOP Santiago, RUC Nº 0700935945-6, RIT 802-2010. Fallo de fecha 22 de mayo de 2011.
6º TOP Santiago, RUC Nº 0900841540-1, RIT Nº 561-2011. Fallo de fecha 9 de enero de 2012.