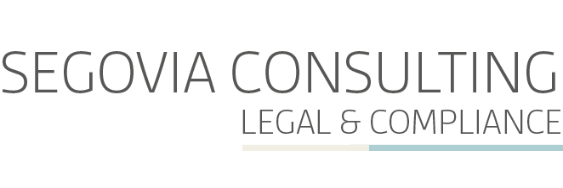1. Antecedentes Generales.
Con fecha 30 de abril de 2009, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago (TOP) dictó sentencia condenatoria en contra de F.G.F. por su responsabilidad como autora directa e inmediata de diecinueve delitos reiterados de malversación de caudales públicos, dieciocho consumados y uno frustrado, delitos previstos y sancionados en el artículo 233 N°s 2 y 3 del Código Penal. Asimismo, resolvió condenar a G.A.S. y H.E.C. por su responsabilidad en calidad de autores en la hipótesis del artículo 15 N° 3 del Código Penal, de dieciséis delitos reiterados de apropiación indebida de dineros, quince consumados y uno frustrado, delito tipificado en el artículo 470 N° 1 en relación al artículo 467 N° 1, ambos del Código Penal.
El tribunal, a su vez, decidió absolver a C.M.Z. de la acusación formulada en su contra por su participación en la comisión del delito de malversación de caudales públicos, y absuelve también a M.G.F. de los cargos en su contra por el delito de lavado de dinero cometido con negligencia inexcusable, o tipo culposo de lavado de dinero. La sentencia definitiva fue impugnada por la defensa de F.G.F. mediante la interposición de un recurso de nulidad, el cual fue rechazado por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en resolución de fecha 9 de julio de 2009, encontrándose en consecuencia el fallo del TOP firme y ejecutoriado.
Los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público son resumidamente los siguientes: la acusada F.G.F. desempeñaba funciones en la Secretaría Regional Metropolitana del Ministerio de Educación (SEREMI), teniendo a su cargo, durante el año 2006, caudales y efectos públicos. En tal posición, durante distintas fechas del año 2006 se apropió de cheques, los emitió y/u ordenó su emisión, simulando en el sistema de tramitación interna de la SEREMI que correspondían al pago de sostenedores reales, a quienes ya se les habían cancelado los montos respectivos en oportunidades diversas o por montos inferiores. En otras ocasiones, extendió cheques sin respaldo alguno en el sistema de tramitación interna. Para posibilitar el cobro de los cheques, se los entregaba al acusado H.E.C., quien los depositaba en la cuenta bancaria de su conviviente, la acusada G.A.D., a nombre de quien iban extendidos los cheques. En otras oportunidades, F.G.F. depositaba los cheques directamente en la cuenta de esta última. Una vez depositados, H.E.C. y G.A.S. le devolvían a F.G.F. parte del importe depositado en dinero en efectivo u otros documentos, dinero que en definitiva era utilizado para su provecho personal y de terceros. El mismo modus operandi se habría verificado respecto de C.M.Z., quien finalmente fue absuelta por el tribunal.
Respecto al delito de lavado de dinero, el Ministerio Público sostuvo en su acusación que, con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes percibidos por F.G.F. (los delitos de malversación de caudales públicos), sus dos hermanos adquirieron camiones con dineros provenientes de los delitos precedentes reseñados. Asimismo, y también con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes, la acusada M.G.F., también hermana de la principal acusada F.G.F., le facilitó su cuenta corriente para que en ella fueran depositados los dineros que le reembolsaban a F.G.F. los acusados H.E.C. y G.A.S. Parte de los dineros depositados en su cuenta corriente fueron utilizados para que uno de sus hermanos adquiriera un camión. Como ya se adelantó, M.G.F. fue absuelta por el tribunal de la acusación de ser autora del delito de lavado de dinero cometido con negligencia inexcusable.
El fallo en comento es sumamente relevante desde un doble punto de vista: en primer término, porque es la condena más alta impuesta desde el inicio de la Reforma Procesal Penal respecto de delitos funcionarios o de corrupción pública. En segundo lugar, y en lo que nos interesa para los fines de este artículo, porque es la primera sentencia que, en juicio oral, se pronuncia sobre el delito culposo de lavado de dinero, razonando sobre el contenido y límites del concepto “negligencia inexcusable”. En lo sucesivo intentaremos analizar el razonamiento utilizado por el TOP para absolver a la acusada por el delito culposo de lavado de dinero utilizando el siguiente orden: en primer lugar, mostraremos los principales argumentos esgrimidos por los jueces para absolver a la acusada, especialmente en lo que concierne a su definición de “negligencia inexcusable”; enseguida, nos abocaremos a revisar qué se ha entendido por negligencia inexcusable. Para ello tendremos necesariamente que referirnos, aunque brevemente, a algunos aspectos generales del delito culposo de lavado de dinero y a la estructura en general del delito culposo. Por último, intentaremos conciliar lo que entendemos por negligencia inexcusable con la definición utilizada por los jueces del TOP, con el fin de revisar críticamente su decisión absolutoria.
2. Motivos de Absolución por el Tipo Culposo de Lavado de Dinero.
En el Considerando Vigésimo del fallo en comento se encuentran los principales argumentos del TOP en relación a la absolución de la acusada M.G.F. En esencia, el tribunal entendió que la acusada “… había actuado en estos hechos con la diligencia esperada dentro del contexto de sus relaciones familiares.” Para arribar a dicha conclusión, los jueces señalaron que, con la creación del tipo especial de lavado de dinero culposo, el legislador había impuesto un deber de cuidado general cuyo objetivo habría sido impedir que los ciudadanos o las estructuras económicas fueran utilizados para el ocultamiento o disimulación de bienes de origen ilícito, agregando que el propio legislador señaló que la conducta culposa punible es la negligencia inexcusable.
El tribunal agrega que es su labor el fijar los parámetros que den contenido a la expresión “negligencia inexcusable”, ya que el legislador no ha definido la expresión utilizada, como pasaría por lo demás en el común de los delitos culposos. Con ello en mente, el TOP estimó que la voz “negligencia inexcusable” era equivalente a aquella conducta que el Código Penal define como “imprudencia temeraria”, la cual, luego de revisada parte de la doctrina (Garrido Montt y Cury), consistiría en “… un descuido mayor, un actuar sin miramientos de los riesgos que se generan con la propia actividad, sin tomar las mínimas precauciones que la vida en sociedad aconsejan.”
El contexto normativo utilizado por los jueces permitió que éstos estimaran que en la conducta desplegada por la acusada M.G.F. había cumplido con estándares de diligencia que no permitían calificarla como negligencia inexcusable. En este sentido, se señala en el fallo que M.G.F. “… preguntó el origen de los dineros y recibió explicaciones posibles de su hermana no pareciendo razonable, a la luz de los niveles de negligencia que impone el tipo penal, el que recordemos, exige una diligencia aun por debajo de lo que cualquier persona haría, sancionarla precisamente por haber confiado en las explicaciones de su hermana.”
El tribunal también tuvo presente, para arribar a su conclusión, que la acusada no había facilitado irreflexivamente su cuenta a F.G.F., sino que le había preguntado en variadas ocasiones sobre el origen de los dineros que eran depositados en ella, obteniendo, en opinión de los jueces, respuestas plausibles de ésta, que se relacionaban con las actividades que normalmente ésta realizaba, y no “… engaños de los que cualquier persona desconfiaría.” En suma, los jueces estimaron que M.G.F. había actuado con la diligencia esperada y subsecuentemente su conducta no podía calificarse como “inexcusablemente negligente”, situación que obligó a su absolución.
3. Tipo Culposo y Negligencia Inexcusable.
3.1. El Tipo Culposo de Lavado de Dinero.
El delito culposo de lavado de dinero, se encuentra tipificado en el artículo 27 inciso 4° de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de diciembre de 2003. La inclusión de una modalidad culposa en la tipificación del delito de lavado de dinero fue una de las innovaciones que se realizaron al momento de debatirse sobre la reformulación del delito, que antiguamente estaba previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley N° 19.366, que sancionaba el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y que no contemplaba un correlato culposo. La norma actual en concreto señala:
“Si el autor de alguna de las conductas descritas en la letra a) no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena señalada en el inciso primero será rebajada en dos grados.”
La tipificación de este delito culposo no estuvo exenta de debate en sede legislativa, la cual de alguna manera reflejó la discusión que sobre la tipificación o no de un delito culposo de lavado de dinero se ha dado en la doctrina, tanto nacional como comparada. Aquellos contrarios a la inclusión de una modalidad culposa argumentan que su tipificación obedece exclusivamente a la creación de un recurso del cual pueda valerse la fiscalía cuando no pueda probar el dolo (conocimiento del origen ilícito de los bienes). Adicionalmente, se hace notar la amplitud con la cual se construye el tipo penal y las desmesuradas obligaciones que impone a las personas. Aquellos a favor de la inclusión del delito argumentan que es necesaria por la gravedad que representa el delito en cuanto afectación de bienes jurídicos, desde la perspectiva del deber de diligencia que les es exigible a los destinatarios de la norma, y también por su rol como facilitador ante dificultades probatorias.
El debate legislativo en Chile sobre la inclusión o no de esta figura culposa, concluyó con su efectiva incorporación en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, aunque su ámbito de aplicación fue restringido. En efecto, el legislador prefirió limitar la aplicación de la figura culposa exclusivamente a la hipótesis de lavado de la letra a) del artículo 27, o lavado por ocultamiento. En otros términos, la conducta desplegada por el agente con negligencia inexcusable sólo puede referirse a aquellos actos de ocultamiento o disimulación, y no a aquellos de adquisición, posesión, uso o tenencia. No queda muy claro, de la historia de la ley, las razones que llevaron al legislador a limitar la aplicación del tipo culposo exclusivamente a las conductas descritas en la letra a) cuando pareciera que incluso es más plausible entender el desconocimiento negligente del origen de los bienes en la hipótesis de contacto que en la de ocultamiento. Las críticas por la tipificación de un delito culposo realizadas por parte de los invitados a exponer sobre el proyecto habrían llevado al Ejecutivo a plantear una indicación que restringía su aplicación, pero mantenía de todas formas la figura en la ley. Dicha indicación fue aprobada por los legisladores, consignándose que “… la Comisión aceptó aprobar la sanción a la negligencia inexcusable, pero limitada a los casos de mayor gravedad, como son las conductas de la letra a).”
Por último, convendría señalar que se produjo un interesante debate legislativo, que se mantiene plenamente vigente, en torno al sujeto activo de esta figura culposa. Existen autores que consideran que el delito culposo de lavado de dinero sólo puede ser cometido por alguno de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es decir, se trataría de un sujeto activo especial o calificado. Otros, por el contrario, estiman que el sujeto activo es amplio ya que la norma no hace ninguna distinción explícita. Volveremos sobre esta interesante discusión más abajo, pues se encuentra relacionada con el nivel de cuidado o diligencia que impone la expresión “negligencia inexcusable”.
3.2. Estructura del Tipo Culposo y Clases de Culpa.
En nuestra legislación, el elemento subjetivo que por regla general fundamenta el reproche penal es el dolo. Por esto, la mayor parte de los delitos se ha construido sobre la base del tipo doloso, constituyendo la tipificación del delito culposo la excepción. Lo anterior se desprende de lo dispuesto en los artículos 2°, 4° y 10 N° 13 del Código Penal, que establecen como regla general la impunibilidad de los delitos culposos salvo cuando la ley excepcionalmente los sancione. En términos generales podría decirse que incurre en culpa quien ejecuta un acto típico al infringir el deber de ciudadano que le es exigible. Para Etcheberry, culpa es “… la voluntad de obrar, sin atender a las consecuencias típicas previsibles del acto o confiando en poder evitarlas.” Cury, por su parte, sostiene que comete un delito culposo quien omite imprimir a su acción la dirección final de que era capaz, permitiendo así un resultado lesivo para un bien jurídico protegido.
En esta temática, nos detendremos brevemente en la estructura del tipo culposo para de esta manera ubicar sistemáticamente el lugar que ocupan las clases de culpa, y dentro de ellas la negligencia inexcusable. En general, es posible señalar que la estructura del tipo culposo es igual a la del doloso, es decir contiene una fase objetiva y una fase subjetiva. El aspecto subjetivo del delito culposo sería irrelevante para algunos autores, pero ciertamente su inclusión permitiría mantener un concepto unitario de la acción en la teoría del delito. Para otros autores, la existencia de un aspecto subjetivo del delito culposo aparece como una concreción del carácter garantista de un derecho penal moderno en donde es indispensable exigir que el sujeto conozca que está llevando a cabo una acción riesgosa y que justamente por ello se le exige un determinado cuidado.
En suma, la estructura del delito culposo se asemeja bastante a la del delito doloso, por lo que en ellos podremos encontrar elementos puramente descriptivos, un sujeto (activo u omitente y pasivo), un comportamiento (activo u omisivo), un objeto material y eventualmente modos de comisión. El elemento fundamental y específico de la tipicidad del delito culposo es, naturalmente, la culpa o la no observancia del cuidado debido, la que en este tipo de delitos se determinará a partir del análisis de la concurrencia de dos factores:
a) Previsibilidad del riesgo o peligro que conllevaba la acción desarrollada de acuerdo a las circunstancias fácticas y personales, determinada conforme la experiencia ordinaria y constante y la situación particular del que ha obrado. Tal previsibilidad constituiría un elemento normativo que debe determinarse conforme a la teoría de la adecuación, es decir, será el juez, mediante un juicio ex ante, quien determinará qué riesgos o peligros aparecían como adecuados al momento de actuar. Representa, en otras palabras, una obligación para quien realiza una actividad peligrosa, que se traduce en advertir los riesgos que su ejecución involucra. Este elemento permitiría diferenciar entre la culpa con y sin representación, o consciente e inconsciente, vale decir, la diferencia que existe cuando el sujeto se ha representado o no el riesgo o peligro, aunque para otros autores la diferencia fundamental estaría en la imprevisión o rechazo del resultado posible. Dicha distinción es importante sobre todo para efectos de trazar los límites entre la culpa y el dolo, el cual se encuentra entre la culpa consciente o con representación y el dolo eventual.
b) Infracción del deber de cuidado, es decir, la realización de una acción que sobrepase el riesgo permitido, por una parte, y por otra, el incumplimiento del deber de emplear la prudencia necesaria cuando se ejecuta una acción riesgosa pero permitida. Cury ofrece como criterio para saber si estamos o no frente a una acción que constituye un riesgo permitido según si es o no socialmente adecuada, señalando que “… la magnitud del riesgo permitido es directamente proporcional a la necesidad social del acto, deducida de su naturaleza y la del caso concreto en que se la ejecuta.” Ahora bien, uno de los problemas que genera este deber de cuidado es su extensión, vale decir, qué estándar de cuidado se debe seguir y respecto a qué tipo de actividades. Como señalábamos, la teoría de la adecuación social nos permitiría distinguir, en principio, si una determinada conducta sobrepasa o no el riesgo permitido, lo cual en definitiva deberá ser ponderado por el juez en el caso concreto. Respecto al nivel de cuidado o diligencia en cada situación en particular, cuestión que también deberá valorar el juez en el caso concreto, la ley sin embargo ha ofrecido criterios valorativos o una cierta “graduación” de la culpa para que sirvan de guía al juez al momento de ponderar la conducta del sujeto en el caso concreto.
Es en este elemento de la culpa donde encontramos criterios valorativos o “clases de culpa”, a los cuales el legislador nombró con términos como “negligencia inexcusable”, “imprudencia temeraria”, “mera imprudencia”, etc. Como ya se apuntó, el legislador de la Ley N° 19.913 optó por la expresión “negligencia inexcusable”, y es el término analizado por los jueces en este fallo como principal argumento para decidir que la conducta de la acusada cumplió con los estándares de diligencia o cuidado exigidos por la ley. Ahora bien, cabría señalar que dichos criterios valorativos no son los únicos que puede tener en consideración el juez al momento de evaluar la conducta en el caso concreto, ya que puede recurrirse a conceptos como el del hombre medio o a principios como el de confianza, según el cual quien observa una conducta prudente puede confiar en que otros también la observarán.
3.3. Negligencia Inexcusable.
Los autores nacionales han definido o asignado diverso contenido a la expresión “negligencia inexcusable”. Garrido Montt, por un lado, estima que nuestro Código Penal considera distintos grados de intensidad de la infracción al deber de cuidado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 490, 491 y 492 del Código Penal: a) imprudencia temeraria; b) mera imprudencia o negligencia, y c) mera imprudencia o negligencia con infracción del reglamento. La imprudencia temeraria, para este autor, sería el grado de mayor intensidad de culpa susceptible de sanción, consistente en la omisión de aquel cuidado que puede exigirse a las personas menos diligentes al realizar una actividad creadora de riesgos, o en la inobservancia de la diligencia más elemental, equiparable este concepto al de culpa lata que utiliza el Código Civil. Mera imprudencia o negligencia, por su parte, se identificaría con la falta de cuidado que el hombre medio emplea en la actividad que desarrolla, correspondería en otros términos a actividades creadoras de riesgos que exigen de quien las realiza mayor acuciosidad. Este tipo de culpa sería equiparable a la llamada culpa leve civil. Por último, señala que la mera imprudencia o negligencia con infracción de reglamento es igual en intensidad a la mera imprudencia pero concurre además la infracción de una norma reglamentaria.
Para Garrido Montt, la imprudencia temeraria sólo se aplica al delito de homicidio y lesiones, mientras que en el caso de la mera negligencia o imprudencia, llamada también “impericia”, se aplicaría en el caso de los profesionales del área de la salud, por ser sus actividades altamente riesgosas. Sin embargo, apunta que a pesar del distinto grado de intensidad de la culpa, que vendría dado por los calificativos mera y temerario, los conceptos de imprudencia y negligencia serían expresiones distintas que aluden a situaciones análogas, es decir, no serían distintas modalidades de culpa. En el mismo sentido se pronuncian Politoff, Matus y Ramírez, para quienes además en los casos en que el legislador utiliza expresiones como “negligencia inexcusable” u otras similares, éstas deben asimilarse a la imprudencia temeraria. Cury, por su parte, está de acuerdo en que no existen diferencias conceptuales entre la imprudencia y la negligencia.
Si bien Bustos también es de la opinión que los diferentes términos utilizados por el Código Penal son equivalentes en cuanto a su indicación de culpa, reconoce que existen acentos diferentes en la falta de cuidado debido. En este sentido, Bustos estima que la voz “imprudencia” se relaciona con cualquier ámbito de relación de una persona, vinculada al concepto de prudencia en el actuar. “Negligencia”, por su parte, ya no sería un problema de prudencia, sino de la falta de un deber específico de cuidado en relación a la actividad o función propia a esa persona (juez, funcionario público, médico, etc.). De esta manera, cuando se trate de negligencia, el juez deberá tener en consideración no sólo la “prudencia” en el caso concreto, si se tratare de imprudencia, sino además normas legales precisas en relación a los deberes que les incumben a los sujetos calificados. Agrega que adjetivos como “temeraria”, “culpable”, “inexcusable” y “mera” indican determinados grados de exigencia de cuidado. De esta manera, la imprudencia temeraria plantearía un grado máximo de falta de cuidado, propio de personas que no aplican cuidados que aún una persona poco prudente aplica en relación a sus propios bienes jurídicos importantes, como la vida y la salud, equiparándola de esta forma a la culpa grave o lata del Código Civil. Inexcusable, para el autor, significaría “… no haber aplicado ni siquiera el cuidado mínimo requerido para el cumplimiento de un deber, y precisamente por esa falta de cuidado es culpable o inexcusable.” Esta definición la extrapola del hecho de considerar que la “negligencia” está referida a la falta de cuidado asociada a un deber específico, a un sujeto activo calificado, del cual se espera aplique los conocimientos propios a su función en la realización de la conducta, como estándar de diligencia.
Para Etcheberry, la imprudencia se caracteriza como el afrontamiento de un riesgo, en donde lo que se vulnera es el deber general de diligencia y precaución, desplegándose una actividad excesiva. La negligencia, por su parte, se traduciría en una falta de actividad, es decir, se podría haber evitado el resultado desplegando más actividad que la desarrollada. Este autor también distingue la imprudencia y la negligencia de la ignorancia o impericia, que serían aquella forma de culpa que se presenta en el ejercicio de ciertas actividades que requieren conocimientos o destrezas especiales, como la cirugía, el manejo de máquinas peligrosas, etc. Una distinción similar entre imprudencia y negligencia es la que hace Acosta, aunque observando que, en el fondo, cualquier imprudencia constituye una negligencia.
Respecto al delito culposo de lavado de dinero, Prambs entiende que el concepto de negligencia inexcusable es el contrapunto de la imprudencia temeraria e igual de grave (sería, en su opinión, la modalidad omisiva de la imprudencia temeraria), aunque reconoce que el concepto no entrega directrices sobre la conducta que debe realizar el sujeto para conocer el origen de los bienes. Dicho de otra manera, el tipo culposo de lavado de dinero no entrega señales concretas que indiquen qué tipo de acciones deben desarrollar los sujetos para conocer el origen ilícito de los bienes y de esta forma evitar su ocultamiento o disimulación. A continuación analizaremos, a la luz de lo expuesto, el fallo del TOP.
4. El Deber de Cuidado en la Sentencia del 4° TOP de Santiago.
Como se ha señalado, uno de los temas abordados con mayor profundidad en el fallo es el contenido o significado de la expresión “negligencia inexcusable”. En efecto, del análisis realizado por los jueces se desprende que no cuestionaron la realización de la acción o conducta de la acusada (facilitar su cuenta corriente para que en ella se depositaran dineros de origen ilícito); tampoco pusieron en duda que dicha acción constituyera un acto de “ocultamiento o disimulación” del origen ilícito de los bienes en los términos del artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913, dejando a salvo la discusión sobre el ámbito de aplicación de la figura culposa. Por último, el fallo tampoco discurre acerca de si para condenar por esta figura culposa la acusada requería tener ciertos conocimientos especiales, de alguna manera cumplir una cierta calificación como sujeto activo. Los jueces deciden absolver esencialmente porque entienden que la expresión “negligencia inexcusable” atrae un estándar de diligencia o cuidado que sí fue ejercido por la acusada, dejando su acción impune.
Una primera cuestión a la que los jueces se refieren, antes de dilucidar el grado de diligencia que, en su opinión, impone el delito culposo de lavado de dinero, tiene relación con sus facultades para, justamente, dar contenido y fijar los parámetros de culpa establecidos por la norma. En este sentido, el TOP señala que “… el legislador como es común en los tipos culposos, no fija parámetros para dar contenido al grado de diligencia y cuidado exigido por la norma, cuestión que necesariamente debe ser llenado entonces por los jueces del fondo.”
El proceso de atribución del tipo penal a la conducta, en este caso, tuvo dos etapas: la primera consistió en valorar o interpretar la norma, su contenido y elementos normativos. De esto se ocupan los jueces del TOP cuando explicitan en su razonamiento qué entienden por “negligencia inexcusable”, para lo cual se apoyan en la opinión de diversos autores nacionales y extranjeros. La segunda etapa consistió en analizar si la conducta de la acusada se adecuaba o no al tipo. Como plantea Bustos, “La tipicidad implica un proceso de atribución, por tanto valorativo, por parte del juez o intérprete de un hecho de la realidad en un tipo legal determinado, en la medida en que desde el bien jurídico es necesario fundamentar el proceso de asignación de esa situación al tipo penal.”
El razonamiento utilizado por los jueces del TOP para estimar que el deber de cuidado ejercido por la acusada había sido suficiente, dejando la conducta atípica, plantea algunas interrogantes al tenor de lo anteriormente expuesto, y que nos parece debieran haber sido abordadas por los jueces al momento de fundar su decisión absolutoria. Estas cuestiones pueden resumidamente plantearse como sigue:
a) Respecto al contexto fáctico en el cual se desarrolló la conducta juzgada, cabría hacer dos observaciones generales. La primera es que utilizando parámetros generales de evaluación de la culpa, como el del hombre medio empírico, el principio de confianza y en general las máximas de la experiencia permitirían concluir que la apertura de una cuenta corriente lleva aparejado el conocimiento del cuentacorrentista de información básica sobre el funcionamiento del sistema bancario. En este sentido, podría argumentarse que, dado que la regla en estas materias es que los dineros que se depositen en la cuenta bancaria de una persona pertenezcan a ésta, “facilitar” o “prestar” la cuenta corriente a un tercero para que éste la utilice para depositar dineros propios, podría enmarcarse dentro de un contexto que excede el riesgo permitido en las relaciones bancarias.
Ahora bien, pareciera importante hacer presente que este “tercero” que depositaba dineros propios en la cuenta de la acusada era la hermana de ésta, lo cual podría matizar el riesgo creado. Sin embargo, desde una perspectiva puramente objetiva, la hermana de la acusada era profesional y no parecería razonable que no tuviera cuenta corriente en la cual depositar sus dineros, piénsese en su remuneración. Así las cosas, la conducta desplegada por la acusada, dentro del contexto de un riesgo permitido, incrementó dicho riesgo (al facilitar su cuenta a un tercero), aumentando por tanto el peligro de lesión del bien jurídico protegido, y realizando como medida de prudencia o diligencia el preguntar a su hermana más de una vez por el origen de los dineros.
b) Sin perjuicio que es plausible reconducir al concepto de “imprudencia temeraria” aquel de “negligencia inexcusable”, siendo ésta por lo demás la opinión mayoritaria en doctrina, haber tomado otro camino podría haber incidido en un resultado alternativo. Así por ejemplo, de haber considerado los jueces que el concepto de negligencia inexcusable es una falta de actividad que permite se produzca el resultado típico, podría haberse estimado que la actividad desplegada por la acusada, que consistió en preguntar a su hermana sobre el origen de los dineros, como insuficiente o negligente atendido el contexto fáctico en que se produjo y los riesgos de lesión del bien jurídico protegido en dicho marco.
c) Por otra parte, podría haberse considerado que la “negligencia” se refiere a un ámbito específico de cuidado en relación a una determinada actividad (como médicos, profesionales, etc.). Esta concepción del concepto de negligencia plantea el problema, cuando se aplica al delito culposo de lavado de dinero, de si éste exige un sujeto activo calificado. Lo anterior podría reconducir a la pregunta sobre si una persona que tiene una cuenta corriente a su nombre es suficientemente calificada o si el tipo exige determinados requisitos, por ejemplo un título profesional o técnico o una determinada calificación.
La anterior pregunta cobra especial relevancia en el contexto del tipo culposo de lavado de dinero, donde ha sido ampliamente discutido si efectivamente los únicos destinatarios de la norma son aquellos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, y que se encuentran listados en el artículo 3° de la Ley N° 19.913. La norma no indica que los únicos que no puedan conocer el origen ilícito de los bienes por negligencia inexcusable sean los sujetos obligados, y en consecuencia estimamos que el destinatario de la norma es cualquier persona. Ahora bien, si el concepto de negligencia se refiere a un ámbito de relación específica del autor, la reconducción al concepto de imprudencia temeraria debió haberse producido por carecer la acusada justamente de una cualificación especial, o haberse argumentado en el sentido que el sólo hecho de ser cuentacorrentista conlleva un mínimo nivel de conocimientos suficientes para aplicar este concepto.
d) El debate en general tiene relevancia por cuanto los jueces estimaron que el hecho de preguntar la acusada a su hermana por el origen de los dineros constituía un mínimo de cuidado, que atendida la exigencia de culpa (imprudencia temeraria), podría haber calificado su conducta como imprudente, pero no al extremo de justificar su sanción penal. De esta forma, si recondujéramos la culpa a un estándar inferior, la actividad de la acusada podría haber sido considerada insuficiente para evitar el resultado típico y en consecuencia ser imputable del delito culposo, atendido el contexto fáctico desarrollado más arriba.
En conclusión, si bien el fallo ofrece una argumentación sumamente interesante sobre el contenido del término “negligencia inexcusable” y el estándar de cuidado debido que trae aparejado, a la luz del análisis de la discusión sobre el contenido del concepto y el sujeto activo del tipo culposo, nos parece que el fallo deja bastantes interrogantes que podrían profundizarse en futuros pronunciamientos jurisprudenciales, y que vayan de alguna forma construyendo criterios fundados sobre los cuales poder guiar la aplicación del tipo culposo de lavado de dinero.
Abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, Fiscalía Nacional, Ministerio Público.
Causa RUC N° 0600867745-8, RIT N° 27-2009.
Recurso de Nulidad N° Ingreso Corte 1000-2009.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, F.G.F. le habría entregado, depositado o mandado depositar a C.M.Z. cheques emitiditos con cargo a la cuenta del Ministerio de Educación.
Los hermanos de F.G.F., JP.G.F. y E.G.F. fueron condenados por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 10 de febrero de 2009, en procedimiento simplificado, como autores del delito de lavado de dinero cometido con negligencia inexcusable.
La decisión absolutoria fue adoptada por mayoría. El magistrado Cristián Soto Galdames previno que, en su opinión, la absolución de M.G.F., además de los argumentos esgrimidos en el fallo, se debió haber producido porque en el juicio no se produjo prueba suficiente que permitiera estimar que la utilización de la cuenta corriente de la acusada por parte de su hermana, tuviera como objetivo el ocultamiento de los dineros malversados.
Considerando Vigésimo.
PALMA HERRERA, José Manuel. “Los Delitos de Blanqueo de Capitales”. Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Editorial Edersa, p. 598. Para una visión crítica sobre el delito culposo de lavado de dinero en Chile puede verse PRAMBS JULIÁN, Claudio.”El Delito de Blanqueo de Capitales. Estudio Teórico-Práctico.” Editorial LexisNexis, 2005, pp. 477 y sgtes.
El artículo 27 de la Ley N° 19.913, que tipifica el lavado de dinero, contempla dos modalidades del mismo, además de la culposa: en su inciso primero letra a) se castiga el ocultamiento o disimulación del origen ilícito de los bienes o los bienes en sí mismos (tipo de ocultamiento); en su letra b) se castiga la adquisición, posesión, tenencia o uso de dichos bienes, con ánimo de lucro (tipo de aislamiento o contacto).
Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en el Proyecto de Ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado de dinero (boletín N° 2975-07).
GARRIDO MONTT, Mario. “Derecho Penal. Parte General Tomo II. Nociones Fundamentales de la Teoría del Delito.” Cuarta Edición Actualizada. Editorial Jurídica de Chile, 2005, pp. 209.
ETCHEBERRY, Alfredo. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo I, Tercera Edición Revisada y Actualizada. Editorial Jurídica de Chile, 2001, pp. 314.
CURY URZÚA, Enrique. “Derecho Penal, Parte General”. Séptima Edición Ampliada, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, pp. 326.
GARRIDO MONTT, Mario, ob. cit. pp. 214.
BUSTOS RAMÍREZ, Juan. “El Delito Culposo”. Editorial Jurídica de Chile, 2002, pp. 42.
BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. cit., pp. 31.
ETCHEBERRY, Alfredo. Ob. cit., pp. 315.
Ibíd., pp. 45.
GARRIDO MONTT, Mario. Ob. cit., pp. 219.
Etcheberry considera esta distinción entre culpa consciente e inconsciente en un tercer elemento de la culpa, que él llama imprevisión o rechazo del resultado posible. Si el sujeto se representa y acepta el resultado se encuentra en dolo. En cambio si lo rechaza estará en culpa. Si ni siquiera si representa el acaecimiento del resultado estará en culpa inconsciente, ob. cit., pp. 317. Bustos tiene una postura similar, cuando señala que en la culpa con representación existe un elemento subjetivo específico referido a la actitud de la persona frente al resultado representado.
Ibíd.
CURY URZÚA, Enrique, ob. cit., pp. 339-40.
Cury opina que el principal criterio que permite precisar el contenido de los delitos culposos es el del hombre medio empírico, ob. cit., pp. 334. Sobre el principio de confianza se pronuncian en general Etcheberry, Bustos y Garrido.
GARRIDO MONTT, Mario, ob. cit. pp. 223-24.
Ibíd., pp. 225.
POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia. “Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General.” Segunda Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, 2004, pp. 291-92.
CURY URZÚA, Enrique, ob.cit. pp. 345.
BUSTOS RAMÍREZ, Juan, ob. cit. pp. 56.
ETCHEBERRY, Alfredo, ob. cit., pp. 319.
ACOSTA F., Daniel. “Tratado de la Culpa en el Derecho Penal. Una mirada Sistémica a la Imprudencia.” Editorial Librería Juris, 2007, pp. 68-69.
PRAMBS JULIÁN, Claudio, ob. cit., pp. 502.
Considerando Vigésimo.
BUSTOS RAMÍREZ, Juan, ob. cit., pp. 63-4.
Ejemplos de sujetos obligados son los bancos e instituciones financieras, empresas de arrendamiento financiero, casas de cambio, bolsas de comercio, corredores de bolsa, casinos, salas de juego e hipódromos, corredores de propiedades, notarios, conservadores, sociedades anónimas deportivas, entre otros.
En contra puede verse MANRÍQUEZ R., Juan Carlos. “Delitos de Blanqueo y Lavado de Activos, en el Marco de Operaciones Sospechosas”, en: HYPERLINK “http://www.carlosparma.com.ar/Blanqueoylavado.doc” http://www.carlosparma.com.ar/Blanqueoylavado.doc. También puede revisarse el interesante debate que sobre este tema se dio durante la discusión legislativa, en Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, recaído sobre el proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de Lavado o Blanqueo de Activos, Boletín N° 2975-07, pp. 69 y sgtes.